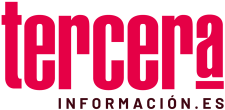Se repite la historia: República Dominicana, cabeza de playa en el ajedrez militar de EE.UU. en el Caribe
Cuando los hechos se colocan sobre el mapa histórico de las intervenciones estadounidenses en el Caribe, lo que emerge es la posibilidad de que República Dominicana vuelva a convertirse en cabeza de playa para una nueva aventura imperial, esta vez envuelta en el ropaje de la lucha contra el narcotráfico y de la amenaza “narco-chavista” atribuida al gobierno de Nicolás Maduro.
La operación militar “Lanza del Sur”, anunciada por el secretario de Guerra de Estados Unidos como una ofensiva contra el “narcoterrorismo” en el hemisferio, coincide con un acelerado alineamiento del gobierno dominicano con la agenda de Washington en el Caribe, en un contexto de creciente presión sobre la República Bolivariana de Venezuela. En ese tablero, la República Dominicana vuelve a presentarse como aliado ejemplar y plataforma privilegiada de cooperación “antidrogas”, mientras el despliegue un portaavión y destructores cerca de sus aguas normaliza la presencia militar estadounidense en la región.
No se trata solo de discursos ni de comunicados diplomáticos. El decreto 500-25, que declara al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista; la estrecha coordinación con la DEA; la designación de un “zar regional” contra el fentanilo con respaldo de Washington; y la visita del secretario de Guerra para “afinar acciones conjuntas” componen una misma arquitectura política y militar. La narrativa oficial presenta estos pasos como grandes logros de la política exterior y prueba del prestigio internacional del país.
Sin embargo, cuando estos hechos se colocan sobre el mapa histórico de las intervenciones estadounidenses en el Caribe, lo que emerge es un cuadro más inquietante: la posibilidad de que República Dominicana vuelva a convertirse en cabeza de playa para una nueva aventura imperial, esta vez envuelta en el ropaje de la lucha contra el narcotráfico y de la amenaza “narco-chavista” atribuida al gobierno de Nicolás Maduro.
Bosch y Bolívar como brújulas de la coyuntura
La advertencia de Simón Bolívar en su carta al coronel Patricio Campbell, en 1829, sigue resonando como si hubiese sido escrita ayer, cuando afirmó que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”. Un siglo más tarde, Juan Bosch confirmaría, con el peso de la experiencia caribeña, que no se trataba de un accidente, sino de una política coherente de dominación.
Bosch escribió en De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial que Estados Unidos inició en el Caribe “la política de la subversión organizada y dirigida por sus más altos funcionarios, por sus representantes diplomáticos o sus agentes secretos”, y que ensayó la división de países que habían tardado siglos en integrarse. Agregó, con una claridad que hoy adquiere valor profético, que Estados Unidos fue “el último de los imperios” y que el mundo no supo ver a tiempo los peligros de esos métodos, hasta que la subversión se extendió a varios continentes, dividiendo naciones enteras en Asia y convirtiendo a una sola China, a una sola Corea y a una sola Indochina en dos Chinas, dos Coreas y dos Viet Nam enfrentados entre sí.
Cuando hoy se observa la operación “Lanza del Sur” desplegada en el Caribe bajo la narrativa de la “seguridad nacional” y del combate al narcotráfico, mientras se mantiene una campaña constante para vincular a Maduro con el Cártel de los Soles y con redes de “narcoterrorismo”, la coincidencia con las advertencias de Bolívar y Bosch deja de ser una simple referencia histórica. Lo que ambos denunciaron como estrategia de largo aliento se materializa en la forma de buques de guerra, ejercicios navales y visitas de altos funcionarios del Pentágono a países convertidos en piezas del ajedrez imperial.
La fabricación del enemigo y el decreto 500-25
En ese entramado, el decreto 500-25 del presidente Luis Abinader, que designa al Cártel de los Soles como organización terrorista, no puede verse de manera aislada ni como una simple actualización normativa, dado que las autoridades dominicanas habían afirmado que dicho cartel no tenía presencia en el país, pero, de repente, el Ministerio Público comenzó a utilizar esa etiqueta en expedientes de narcotráfico, alineándose con la narrativa que Washington ha construido para justificar sanciones y acciones contra Venezuela.
La decisión se justifica oficialmente como defensa de la estabilidad nacional y compromiso con la seguridad regional, pero el contexto revela algo distinto: la adopción acrítica de una categoría política y penal elaborada en Estados Unidos, que convierte a un supuesto cartel venezolano en pieza central del mapa de amenazas. Lo hace, además, justo cuando se anuncia una operación militar a gran escala en el Caribe y se multiplica la presencia de buques de guerra frente a las costas de Venezuela.
A esto se suma la designación del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa como “zar regional” en la lucha contra el fentanilo, con un mandato que rebasa las fronteras dominicanas, así como la postulación de Leandro Villanueva para dirigir la oficina regional de la ONU contra la Droga y el Delito, avalada por Estados Unidos y presentada como trofeo diplomático. De esta manera, la llamada cooperación antidrogas se convierte en un engranaje más de una estructura que difumina la línea entre combate al crimen organizado y preparación de operaciones militares, dentro y fuera del país.
República Dominicana como laboratorio
El Caribe ha sido, desde hace más de un siglo, la frontera donde se han medido los imperios y donde se han ensayado sus métodos de intervención, y la historia dominicana ofrece algunos de los ejemplos más lacerantes. En 1916, Estados Unidos ocupó la República Dominicana con el argumento de impedir la presencia de potencias europeas en la isla y garantizar el pago de la deuda externa. La ocupación consolidó el control financiero y militar de Washington y preparó el terreno para los 31 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, régimen sostenido por el beneplácito norteamericano como garante de estabilidad favorable a sus intereses.
Casi medio siglo después, en 1965, el pretexto fue impedir que el país se convirtiera en “otra Cuba”. La invasión, maquillada luego como operación hemisférica, frustró la restauración del gobierno legítimo de Juan Bosch y dio paso a la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, heredero político del trujillismo y fiel custodio de la orientación dictada desde el norte. De nuevo, República Dominicana fue cabeza de playa para la Doctrina de Seguridad Nacional, que convirtió a los ejércitos latinoamericanos en gendarmes de los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
En 1984, el imperio volvió a mirar hacia Santo Domingo con preocupación, cuando una poblada popular contra el paquetazo fondomonetarista puso al país al borde del estallido y dejó cerca de 200 muertos en apenas tres días bajo las balas de las fuerzas militares y del orden. En medio de una Centroamérica en llamas, con guerrillas en El Salvador y Guatemala y con la victoria sandinista fresca en Nicaragua, Washington percibió que en República Dominicana las ideas marxistas y las demandas populares bullían peligrosamente. No fue casual que se utilizara entonces a figuras mediáticas, como el periodista Jaime Bayly, para lanzar desde suelo dominicano dardos contra el avance del “comunismo” en el Caribe y Centroamérica, reforzando la función del país como plataforma ideológica y política del anticomunismo regional.
Ese encadenamiento de ocupaciones militares, dictaduras tuteladas y campañas mediáticas coordinadas muestra que el papel asignado a República Dominicana no fue el de simple socio, sino el de avanzada estratégica en la frontera imperial. Lo que se ensayó aquí luego se extendió a otros escenarios: subversión organizada, golpes de Estado, manuales de contrainsurgencia y reconfiguración de las fuerzas armadas como muro de contención frente a cualquier intento de transformación social.
La Cumbre de las Américas y la claudicación diplomática
Cuando se observa la reciente suspensión de la X Cumbre de las Américas, que debía celebrarse en República Dominicana y terminó convertida en “efecto dominó” de una política de exclusión impuesta, se percibe otro ángulo de la misma subordinación. La insistencia en vetar la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, impulsada por Washington y acatada por el gobierno dominicano, provocó el rechazo de México, Colombia y otros países que reclamaron una cita verdaderamente hemisférica o ninguna.
La decisión de posponer la Cumbre hasta 2026, justificada con fórmulas como “profundas divergencias”, dejó expuesto al país anfitrión como simple ejecutor de una agenda ajena, incapaz de sostener la convocatoria frente al veto del Sur. Esa derrota diplomática no solo privó a República Dominicana de una vitrina internacional, sino que la colocó ante sus pares como ejemplo de cómo la claudicación ante una potencia puede terminar aislando al propio ejecutor de la política impuesta.
El eje EE.UU.–RD apareció debilitado, mientras la CELAC y otros foros sin presencia de Washington ganan legitimidad como espacios de diálogo y concertación. La suspensión de la Cumbre mostró que el costo de sacrificar autonomía diplomática por alineamientos ideológicos puede ser mucho más alto de lo calculado en los despachos oficiales.
Entre la Zona de Paz y el ajedrez militar de “Lanza del Sur”
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños proclamó a la región como Zona de Paz, comprometiendo a los Estados a resolver sus diferencias por vías políticas y a evitar el uso de la fuerza. Sin embargo, cada despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, cada operación “antinarcóticos” que se realiza con buques de guerra, y cada visita de altos mandos del Comando Sur contradicen esa aspiración y reabren la memoria de las ocupaciones de 1916 y 1965.
En este contexto, la decisión del gobierno dominicano de abrazar sin matices la narrativa de la “lucha contra el narco” diseñada por Washington, de declarar terrorista al Cártel de los Soles, de exhibir la visita del secretario de Guerra como símbolo de prestigio y de aceptar un papel central en la coordinación regional contra el fentanilo coloca al país en una encrucijada peligrosa. Cada paso que lo integra a la arquitectura militar de “Lanza del Sur” refuerza la percepción de que República Dominicana está dispuesta a ser, otra vez, cabeza de playa en el ajedrez imperial.
La historia demuestra que ese rol tiene un costo: ocupaciones, dictaduras tuteladas, pobladas reprimidas a sangre y fuego, derrotas diplomáticas y pérdida de credibilidad ante los pueblos hermanos. La vigencia del pensamiento de Bosch y de Bolívar no es un ejercicio nostálgico, sino un llamado de alerta. Ellos advirtieron que Estados Unidos vestiría con ropajes de libertad, seguridad o democracia lo que, en esencia, es dominación.
Hoy, cuando los buques vuelven a cruzar el Caribe y los discursos de guerra se camuflan de cruzada antidrogas, República Dominicana enfrenta la disyuntiva de repetir el papel que le asignó el último de los imperios o asumir una política exterior coherente con la aspiración de Zona de Paz proclamada por la región. Lo que está en juego no es solo la soberanía de Venezuela, sino la posibilidad de que el Caribe deje de ser, por fin, frontera imperial para convertirse en espacio de dignidad y autodeterminación para sus pueblos.