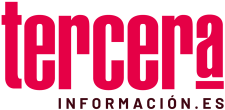La Construcción de la Justicia Global: Un Camino de Fallos y Avances desde Núremberg hasta la CPI

El iusnaturalismo es una corriente de pensamiento filosófico y jurídico que sostiene que existe un derecho natural, que es un conjunto de principios de justicia y normas de moralidad universales, eternas e inmutables, que son anteriores y superiores al derecho positivo (el derecho creado por los seres humanos). Esta concepción tiene sus albores en el pensamiento griego, pero es en la modernidad que toma forma concreta. Sin embargo, es sólo hasta el siglo XX que podemos ver intentos de llevar a la práctica sus derroteros.
El 15 de marzo de 1921, en Berlín, Talaat Pasha, uno de los principales arquitectos del genocidio armenio y ex gran visir del Imperio Otomano, fue asesinado a tiros en la calle por Soghomon Tehlirian, un estudiante armenio cuya familia había sido aniquilada durante el genocidio. El juicio que siguió se convirtió en un evento internacional que, en lugar de centrarse en la culpabilidad del asesino, se transformó en un juicio moral contra el propio Talaat Pasha y los crímenes del genocidio, resultando en la histórica absolución de Tehlirian por parte del jurado. Era la primera vez que se juzgaba bajo la noción de una justicia universal.
Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg y Tokio; y se formalizan los conceptos de Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y Genocidio. Así se sentaron las bases para el desarrollo de un justicia penal internacional, basado en una teoría legal innovadora y controvertida. Estos juicios representaron una ruptura con la teoría positivista del derecho, que sostiene que sólo es válido el derecho creado por el Estado. Al juzgar a los líderes por crímenes que no estaban explícitamente tipificados en las leyes de sus países, los tribunales recurrieron a la noción de justicia universal (el famoso iusnaturalismo), sentando las bases para el desarrollo del derecho internacional penal.
A pesar de su enorme trascendencia, estos juicios han sido objeto de importantes críticas. La crítica más común es que estos juicios fueron un acto de «justicia de los vencedores». Los tribunales fueron creados y operados exclusivamente por las potencias aliadas, quienes no juzgaron los crímenes de guerra cometidos por sus propios soldados (como los bombardeos de Dresde o Tokio, o los crímenes de guerra soviéticos). Esta selectividad en la acusación generó la percepción de que la justicia no se aplicó de manera equitativa.
Uno de los principios fundamentales del derecho es que no se puede castigar a alguien por un acto que no era un delito en el momento en que se cometió (nullum crimen sine lege). Los juicios crearon nuevas categorías de delitos, como los «crímenes contra la paz», y se aplicaron de forma retroactiva. Los defensores de los juicios argumentaron que estos actos ya violaban el derecho consuetudinario internacional, pero muchos juristas lo vieron como una violación del principio de legalidad.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y siguiendo el modelo de estos juicios, se establecieron otros tribunales ad hoc (con un propósito específico) ante el resurgimiento de conflictos brutales y genocidios. Así se crearon el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (1993), Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994), Tribunal de Camboya (1997), entre otros. Pero a pesar de la indudable importancia de estas iniciativas, estos tribunales seguían recayendo en las mismísimas críticas de sus predecesores y por tanto, sujetos a ataques a su legitimidad.
Para llenar este evidente vacío, La Corte Penal Internacional (CPI) se crea mediante un tratado internacional conocido como el Estatuto de Roma, que fue adoptado el 17 de julio de 1998 e por 120 estados. Sin embargo, no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2002, después de que 60 países lo hubieran ratificado. La CPI es el primer tribunal penal internacional de carácter permanente y vocación universal, con sede en La Haya, Países Bajos.
Es por lo tanto, cuanto más sorprendente, que aún con la enorme victoria para la humanidad que es la CPI, haya intentos de crear Tribunales Especiales (TE) por fuera del sistema internacional de justicia. Una de las principales críticas es que la creación del TE parece contradecir las normas del derecho internacional establecidas. A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI) los estatutos del TE son desconocidos, lo que genera incertidumbre sobre sus procedimientos y competencias. Esta falta de transparencia plantea interrogantes sobre cómo se garantizará un juicio justo y equitativo. Además, sus decisiones, al no estar alineadas con las de la CPI, podrían generar un sistema de justicia dual y fragmentado, socavando la autoridad de los tribunales internacionales ya existentes.
El modelo de financiamiento del TE es otro punto de gran preocupación. Se propone que su financiación provenga de miembros y socios, lo que crea una clara dependencia de sus patrocinadores. Este sistema abre la puerta a la manipulación, donde «quien paga más tiene el favor de los jueces». La historia nos ha demostrado que la dependencia económica de los tribunales puede comprometer su independencia y neutralidad, transformándolos en herramientas al servicio de intereses políticos y económicos, en lugar de la justicia.
La historia nos ofrece ejemplos que invitan al escepticismo sobre la viabilidad del TE. Varios intentos anteriores de crear tribunales independientes fracasaron o tuvieron resultados muy limitados. Un caso notable es el del Tribunal Internacional que investigaba los crímenes del presidente Milošević, que, a pesar de operar durante cuatro años, no logró un veredicto definitivo. Estos precedentes sugieren que la creación de un nuevo tribunal no es garantía de éxito y que los desafíos logísticos, políticos y legales son inmensos.
Finalmente, la creación del TE es vista por muchos como una estrategia para distraer la atención de la inactividad de la CPI en relación con ciertos conflictos. Se argumenta que, en lugar de fortalecer a las instituciones existentes y presionar para que cumplan con su mandato, la propuesta de un nuevo tribunal podría desviar el foco de los crímenes que la CPI no ha abordado, como los cometidos en el conflicto de Israel. Esta táctica podría diluir la responsabilidad y debilitar aún más el sistema de justicia internacional, en lugar de fortalecerlo.
La conclusión es pues, que estos temerarios intentos de crear Tribunales Especiales, que a primera vista parecen prometedores y atractivos, no resuelven las preguntas que suscitan sobre su legitimidad, financiamiento y eficacia; además de su notable redundancia. No podemos socavar el frágil sistema de derecho internacional y desandar el arduo camino que llevó a que la CPI viera la luz, solo por posibles intereses particulares.
Fuentes:
- Natural Law Theories | Stanford Encyclopedia of Philosophy
- Mehmet Talaat Pasha y el Genocidio Armenio | Instituto Nacional Armenio
- Raphael Lemkin, el hombre que inventó la palabra «genocidio» | BBC News Mundo
- Órdenes de matar. Los telegramas de Talat Pasha y el genocidio armenio | Penguin Libros
- Un proceso histórico. Absolución al ejecutor del genocida turco Talaat Pasha | Consejo Nacional Armenio de Sudamérica
- El Tribunal de Nuremberg | Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Juicios de crímenes de guerra | Enciclopedia del Holocausto
- El derecho natural en Núremberg a propósito de «¿Vencedores o vencidos?» | Nueva Revista
- Núremberg, el atropellado inicio de la justicia penal internacional | La Vanguardia
- TPIY: El juicio a Milosevic expuso el rol desempeñado por Belgrado en las guerras | Human Rights Watch
- «Quien cometa un crimen y duerma tranquilo, que mire a la historia»: 3 líderes que fueron procesados por tribunales penales internacionales | BBC News Mundo
- Estudio jurídico-histórico del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia : el caso Milosevic | Universidad de Alcalá.
- Ucrania y UE aprueban crear un tribunal para juzgar a Rusia | DW – 09/05/2025
- Ad Hoc Tribunals (ICTY & ICTR) – International Criminal Law | Pritzker Legal Research Center at Northwestern Pritzker School of Law