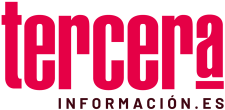“Un paso adelante, dos pasos atrás”: Trump expone el declive de EE.UU. en su intento de reeditar la Doctrina Monroe
Aunque la realidad geopolítica ha cambiado, la lógica imperial opera bajo mecanismos similares: presiones, campañas de manipulación, acciones encubiertas y fabricación de pretextos.
Donald Trump se ha convertido en el principal vocero de las contradicciones estratégicas de Estados Unidos frente a la República Bolivariana de Venezuela. Un día amenaza con intervenir; al siguiente afirma que podría conversar con el presidente Nicolás Maduro; después endurece el discurso; luego retrocede y asegura que “todas las opciones están sobre la mesa”. Esa oscilación no es improvisación, sino el reflejo de un imperio que avanza con estridencia, pero retrocede cuando mide los costos reales de sostener sus amenazas.
Esa contradicción se expresa con mayor claridad en la aparatosidad militar que Washington despliega en el Caribe con el pretexto de combatir el “narcoterrorismo”. Buques de guerra, aviones de reconocimiento, operaciones del Comando Sur y ejercicios de alta intensidad se presentan como maniobras de seguridad, pero la región entiende que se trata de presión, intimidación y la búsqueda de un punto de quiebre político que logre derrocar, o al menos desestabilizar, al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. El problema para Estados Unidos es que ese despliegue, lejos de fortalecer su posición, lo empuja a una encrucijada de la que no puede salir sin un alto costo político y estratégico.
Una intervención militar en Venezuela no sería un episodio aislado, sino una chispa capaz de convulsionar todo el Caribe y América Latina, territorios declarados como zonas de paz por consenso regional. Un conflicto de este tipo desbordaría fronteras, activaría alianzas, multiplicaría tensiones y podría convertir la región en un nuevo Medio Oriente. Para Estados Unidos, implicaría enfrentar una resistencia organizada y un escenario internacional hostil, lo que podría significar una derrota tan humillante como las sufridas en Vietnam y Afganistán. Esa posibilidad es ya advertida por expertos militares estadounidenses que reconocen que una operación contra Venezuela sería un error de consecuencias imprevisibles.
En esta dinámica, el imperialismo norteamericano parece atrapado entre dos caminos: avanzar hacia un conflicto sin garantías, o retroceder sin lograr sus objetivos. Y en ambos casos, numerosos analistas coinciden en que Washington no tiene posibilidades de obtener ganancias estratégicas. Las amenazas de Trump, su vaivén discursivo y la permanente exhibición militar no proyectan fuerza; revelan la fragilidad de un poder que ya no puede imponer su voluntad y que enfrenta un continente que perdió el temor a la retórica de un imperio con evidentes signos en declive.
Bosch y Bolívar: brújulas para entender la coyuntura
La vigencia del pensamiento del expresidente dominicano Juan Bosch y de Simón Bolívar ofrece una clave interpretativa para comprender el momento histórico. Ambos advirtieron que el Caribe sería el primer frente de la dominación disfrazada de libertad, progreso o seguridad. En palabras de Bosch “el Caribe ha sido la frontera donde se han medido los imperios. Estados Unidos inició en el Caribe la política de la subversión organizada y dirigida por sus más altos funcionarios, por sus representantes diplomáticos o sus agentes secretos; y ensayaron también la división de países que se habían integrado en largo tiempo y a costa de muchas penalidades…“Estados Unidos fue el último de los imperios
Simón Bolívar lo había previsto un siglo antes en su carta al coronel Patricio Campbell, el 5 de agosto de 1829 cuando advirtió que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”. La coincidencia entre ambos testimonios muestra que la política de injerencia no fue un accidente histórico, sino una estrategia de largo aliento.
Aunque la realidad geopolítica ha cambiado, la lógica imperial opera bajo mecanismos similares: presiones, campañas de manipulación, acciones encubiertas y fabricación de pretextos. La ofensiva actual contra Venezuela y la instrumentalización de República Dominicana mediante la agenda haitiana reproducen los patrones denunciados tanto por Bosch como por Bolívar. Nada de esto es nuevo, lo novedoso es el escenario multipolar que evidencia la eficacia histórica de esas prácticas.
La nueva narrativa imperial
Aunque se presente como defensa de la democracia o lucha contra amenazas externas narcoterrorista, la estrategia estadounidense retoma la lógica central que Bosch denunció: fabricar inestabilidad para legitimar la intervención. La coyuntura actual reproduce patrones de décadas anteriores, esta vez con operaciones híbridas, apoyo a gobiernos alineados, reactivación militar y discursos que vinculan seguridad, migración y crisis humanitaria con la supuesta necesidad de supervisión externa.
El “paso adelante” de Estados Unidos se expresa en cada despliegue naval, en cada amenaza contra Venezuela, pero los “dos pasos atrás” aparecen en la incapacidad de imponer consensos regionales, en el desgaste diplomático ante la irrupción de actores extra regionales y en la fragmentación de su propia política interna. Un imperio dividido difícilmente puede dirigir un orden hemisférico.
Bosch lo advirtió al señalar que “Estados Unidos fue el último de los imperios, y el mundo no acertó a darse cuenta a tiempo de los peligros que había para cualquier país en la práctica de esos métodos imperiales”. Sus palabras no describen solamente el pasado: advierten y definen el presente. Washington aún actúa como si su autoridad fuera incuestionable, pero la región recibe esas acciones con mayor escepticismo y creciente resistencia. Esa caracterización sigue vigente porque el libreto norteamericano continúa apelando a la intervención encubierta, la presión diplomática y la manipulación mediática para justificar acciones en nombre de la seguridad hemisférica.
Un hemisferio que ya no retrocede
El hemisferio en el que Estados Unidos intenta reeditar la Doctrina Monroe es muy distinto al de la Guerra Fría. China financia infraestructura estratégica, Rusia amplía cooperación militar y tecnológica, Brasil retoma un rol regional más autónomo, México impulsa posiciones soberanas y Venezuela, Cuba y Nicaragua mantienen proyectos propios que desafían la hegemonía norteamericana. Esa arquitectura multipolar reduce el peso del poder estadounidense y evidencia sus limitaciones.
En este contexto, Colombia ocupa un lugar decisivo, no solo por su fraternidad histórica con Venezuela —dos naciones hijas del Libertador Simón Bolívar— sino porque una intervención militar estadounidense en territorio venezolano la arrastraría automáticamente a un conflicto de consecuencias imprevisibles. El propio presidente Gustavo Petro ha advertido que Colombia no permitirá que su hermana república sea sometida ni atacada, y ha señalado públicamente que defenderá la paz regional frente a cualquier intento de desestabilización.
Trump acusó directamente a Petro de ser narco, y descertificar a Colombia, lo hizo a pesar de que la administración del primer presidente de izquierda ha logrado avances reconocidos internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico, desmontando estructuras y reduciendo la violencia asociada a economías ilícitas. Esa contradicción muestra la inconsistencia del discurso estadounidense: exige cooperación, pero descalifica cuando un país adopta políticas soberanas.
Incluso en medio de estas tensiones, Colombia ha dejado claro que no se prestará para una guerra ajena, y que un conflicto contra Venezuela convertiría a la región andina en un polvorín que podría extenderse al Caribe y Centroamérica. La advertencia de Petro expresa un cambio profundo: el país históricamente más alineado con Washington ya no está dispuesto a servir como plataforma de intervención.