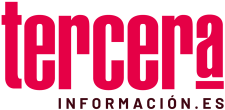Decrecimiento y lucha de clases: un matrimonio infeliz
«En realidad, es muy sencillo. Hoy tenemos muy claro que la manera en que hemos vivido hasta ahora (la manera capitalista) conduce al desastre general. De ahí que debamos cambiarla. Por completo»
Frédéric Lordon
«Más aún, ya que el trabajo está determinado como un medio necesario para la reproducción individual en la sociedad capitalista, los trabajadores asalariados siguen dependiendo del ‘crecimiento’ del capital incluso cuando las consecuencias de su trabajo, ecológicas o de cualquier otra clase, funcionan en detrimento de ellos mismos o de los demás. La tensión entre las exigencias de la forma mercancía y las necesidades ecológicas se agrava a medida que aumenta la productividad y, especialmente durante las crisis económicas y periodos de abundante desempleo, plantea un grave dilema. Este dilema y la tensión en la que está enraizado son inmanentes al capitalismo. Su resolución definitiva quedará entorpecida mientras el valor siga siendo la forma determinante de la riqueza social»
Moishe Postone
Estamos jodidos
“Hay que repetirlo una y otra vez: paradójicamente, sólo asumir de verdad que no hay solución –que ‘estamos jodidos’– podría abrir un camino que evitase lo peor. Dar por muerta esta civilización, dar por muertas esta economía y esta cultura y quizá entonces estar dispuestos a las hoy imposibles transformaciones que nos salvarían”.
Jorge Riechmann
La cita previa pone de manifiesto la certeza apabullante acerca de la insostenibilidad de nuestro aberrante modo de organización social. El diagnóstico no puede ser por tanto más demoledor. El overshoot («extralimitación»), que refleja el choque catastrófico de la sociedad humana con los límites biofísicos del planeta, se desarrolla de forma acelerada con la superación, uno tras otro, de los denominados tipping points («puntos de no retorno») climáticos y de los límites planetarios.1
Estas rupturas irreversibles del metabolismo socionatural ponen en peligro acuciante la propia capacidad de supervivencia de la especie de la hibris, de la desmesura, la especie exagerada.
Pero mientras siguen saltando todas las alarmas ecológicas, las instituciones público-privadas que ejercen el poder social continúan no sólo negando la gravedad de la situación, sino, antes al contrario, alimentando la falsa expectativa de que las medidas cosméticas implementadas para evitar la catástrofe lograrán los objetivos declarados. El oxímoron flagrante del «capitalismo verde», que supuestamente nos encaminaría plácidamente hacia una quimérica «transición energética», envuelve el masivo ecoblanqueo del business as usual para continuar engrosando las cuentas de resultados de las grandes corporaciones «como si no hubiera un mañana». El mantra del crecimiento ilimitado sigue ejerciendo su deletéreo influjo mientras la devastación en un planeta finito avanza a pasos agigantados. La carrera hacia el abismo del capitalismo desquiciado se acelera pues, con recursos y fuerzas sin precedentes, a través de los mismos anticuerpos que el sistema genera para tratar de atenuar su inexorable degradación. Se cumple, por tanto, al dedillo la máxima de la activista negra y feminista Audre Lorde: «las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo».
Esta inconsciencia suicida del discurso del poder, cada vez más ecofascista y negacionista, contrasta agudamente con la ausencia casi absoluta de alternativas radicales que siquiera pugnen por atenuar la insania de nuestra absurda organización social. Las mayorías sociales, completamente imbuidas de la cultura consumista y falsamente hedonista, fabricada por la eficaz maquinaria de alienación que componen la propaganda legitimadora del poder capitalista y los medios y plataformas de masas que la propagan, viven completamente ajenas al desastre en curso. No sólo eso. Las propuestas teóricas y las estrategias de lucha de las organizaciones sociopolíticas de la izquierda supuestamente transformadora y de las corrientes sedicentemente radicales del movimiento ecologista, que deberían encabezar el combate contra el ecocidio rampante, resultan sumamente descorazonadoras. Esta insatisfacción se funda principalmente en la acusada tendencia hacia la reclusión en sus respectivos «asuntos» que adoptan las organizaciones herederas del movimiento obrero y los defensores del paradigma del decrecimiento, hegemónico dentro del ecologismo que «va en serio» y es consecuente con la necesidad de la transformación revolucionaria. Quizás el motivo de fondo de ese «diálogo de sordos» sea -más allá de la obviedad de la contradicción entre los objetivos «obreristas», enfocados hacia la preservación y dignificación del empleo asalariado, y la apremiante urgencia ecológica de eliminación o reducción de gran parte de la estructura laboral tóxica vigente- la común incomprensión del engranaje profundo que impele la dinámica degenerativa de la organización social capitalista.
La estrecha vinculación entre los crecientes problemas reproductivos del capital y la crisis ecológica galopante es, por tanto, el centro de la cuestión, la sustancia de una ley de bronce de la degradación ambiental que tiene implicaciones decisivas para el desarrollo del antagonismo social. Sólo el reconocimiento de la imposibilidad de eliminar la voracidad ecocida del reino de la mercancía sin una transformación completa de la organización social vigente permitirá por tanto superar la manifiesta incomprensión que actualmente existe entre los dos «asuntos» referidos.
Y el gran «elefante en la habitación», que omiten ambas tradiciones, es el nudo gordiano que explica la degradación inexorable del Moloch: la crisis del trabajo «heterónomo» como eje cohesionador de la organización social actual y el agotamiento consiguiente de la savia bruta que vivifica el metabolismo averiado de la reproducción del capital.
Crisis del trabajo y ecocidio: la doble contradicción del capitalismo
Constatemos en primer lugar un hecho tan relevante como ignorado por los que creen en la posibilidad de «poner a dieta» al capitalismo o de utilizar al Estado burgués para «domar a la bestia»: el engranaje básico de la acumulación de capital lleva inscrito en su código genético la devastación ambiental.
La idea central de partida es la piedra miliar de la construcción marxiana acerca de la principal contradicción interna del modo de producción vigente: a medida que avanza la acumulación, tendencialmente, debido a la necesidad impuesta por la implacable lucha de la competencia, que compele al capitalista individual al ahorro de costes laborales, crece la proporción de capital constante, mediante la innovación tecnológica, la automatización y la introducción de maquinaria, en relación al trabajo vivo empleado.
He aquí la clave de la íntima conexión entre el devenir declinante de la acumulación y la degradación progresiva de las bases materiales de la subsistencia humana: el continuo aumento de la productividad laboral significa que cada hora de trabajo abstracto requiere una cantidad mayor de valores de uso y de sus sustratos energético-materiales.
Pero no sólo eso. El impulso desenfrenado hacia el desarrollo de una producción tecnológicamente cada vez más sofisticada conlleva una tendencia inexorable hacia la superfluidad creciente del trabajo concreto en el capitalismo hipertecnológico. Estamos, como describe el gran renovador del marxismo que fue Moishe Postone, ante la paradoja central de la producción en el capitalismo, que refleja asimismo el agudo contraste entre la racionalidad individual del capitalista ahorrador de trabajo y la irracionalidad global de un organismo social adicto al “puro gasto de tiempo de trabajo”:
«Por un lado, la tendencia del capital a generar incrementos continuos en la productividad da lugar a un aparato productivo de una sofisticación tecnológica considerable que hace que la producción de la riqueza material se vuelva básicamente independiente del gasto de tiempo de trabajo humano directo. Lo cual, por su parte, haría posible, socialmente hablando, la reducción general y a gran escala del tiempo de trabajo, así como cambios radicales en la naturaleza y la organización social del trabajo. Sin embargo, estas posibilidades no se han realizado en el capitalismo. A pesar del recurso cada vez menor al trabajo manual, el desarrollo de una producción tecnológicamente sofisticada no libera a la mayoría de las personas del trabajo fragmentado y repetitivo».2
De la ineluctable dinámica esbozada se extraen dos consecuencias decisivas para la comprensión del patológico metabolismo socionatural regido por el “omnívoro biofísico” del capital. En primer lugar, la contradicción entre los imparables avances tecnológicos ahorradores de trabajo y la necesidad del “vampiro de trabajo vivo” de seguir extrayendo su savia bruta del tiempo de trabajo humano aboca a la organización social vigente a una creciente irracionalidad, simbolizada en una estructura laboral cada vez más superflua, inicua e improductiva. Y, en segundo lugar, la contradicción ecológica no hace sino que agravarse, poniendo en cuestión agudamente la disponibilidad ilimitada de materiales y fuentes de energía, mientras la continua revolución de los medios de producción devoradores de recursos naturales no deja de acelerarse. Véase, sin ir más lejos, el descomunal impacto ambiental de los gigantescos centros de datos que sirven de infraestructura básica a la supuesta panacea de la Inteligencia Artificial.
La íntima interacción entre estos dos mecanismos es descrita por el economista ecológico James O’Connor como la relación dialéctica entre las dos contradicciones del capitalismo:
«Podríamos decir, pues, que aquella segunda contradicción del capitalismo que destaca James O’Connor no es más que una consecuencia de la primera contradicción o que, incluso, forma parte de ella, pues la degradación ambiental es inherente a la tensión entre acumulación de capital y tasa de explotación. Esta globalidad hace que la degradación ambiental y la degradación social se den de forma combinada e indisociable y que no se produzca solo a escala local o nacional, sino también mundial. De ahí que la segunda contradicción se derive de la primera y represente una barrera infranqueable que la desaforada financiarización de las últimas décadas refuerza exponencialmente».3
La «doble contradicción», resultante de las crecientes dificultades del aumento de la productividad, representa por tanto el límite «infranqueable» de la organización social capitalista. Y precisamente los anticuerpos que genera el sistema para tratar de saltar una y otra vez por encima de esa barrera objetiva no hacen más que propulsar la destrucción acelerada del «tejido de la vida»: el formidable casino financiero global y el mastodóntico despliegue del completo militar-industrial imperialista son los dos botones de muestra descollantes de esa retroalimentación tóxica.
Los daños colaterales que provoca la acelerada degradación de la organización social vigente son, por consiguiente, cada vez más irreversibles. La extensión y la profundización de la agresión del extractivismo contra las menguantes riquezas naturales, en pos de sostener el desaforado consumo de recursos y materiales necesario para alimentar las quimeras de la «revolución digital» y de la «transición energética», son, por tanto, una consecuencia directa de la dinámica de la acumulación, que se materializa en la explotación intensiva del territorio, a través de los megaproyectos de faraónicas infraestructuras y de macroplantas de energías pseudorenovables.
De las someras consideraciones previas se deduce una conclusión irrebatible: la crisis del trabajo «que crea capital» y la devastación de la naturaleza son las dos caras de la misma moneda. En base a lo anterior, cabría formular una desasosegante interpelación, que afecta de lleno al fundamento teórico y a la praxis cotidiana desarrollados por las organizaciones sociopolíticas representantes de las clases trabajadoras y por los movimientos sociales que aspiran a un cambio radical: ¿cuántas actividades laborales, con las que se ganan el pan con el sudor de su frente legiones de trabajadores en nuestras sociedades «civilizadas», deberían desaparecer por inútiles, inmorales o directamente ecocidas?
La industria militar imperialista, con las amenazas de escalada nuclear en la guerra de Ucrania y el genocidio perpetrado por el estado de Israel en Palestina que presenciamos actualmente en pleno desarrollo; los medios de transporte fosilistas y las megacorporaciones de la logística de las «entregas al día siguiente»; el turismo de masas con la desaforada agresión al territorio que conlleva; la agricultura y la ganadería intensivas, culpables indirectas de la reciente pandemia debido a la deforestación masiva que provocan; el crecimiento urbano «desparramado» y la especulación inmobiliaria galopante, voraces «consumidores» de territorio y de recursos naturales; la masiva publicidad comercial manipuladora y consumista; los orwellianos aparatos burocráticos estatales y paraestatales de vigilancia y seguridad y, last but not least, todo el casino financiero global sostenido por las fábricas de dinero «del puro aire» de la banca central y comercial. Todas ellas y muchas otras actividades, que sólo se justifican por las necesidades de sostenimiento de la rentabilidad del capital, constituyen la matriz tóxica de la estructura laboral precarizada y terciarizada de nuestras sociedades «desarrolladas». He aquí pues la aberrante realidad oculta bajo la propaganda complaciente de la sociedad postindustrial, el Big Data, la robótica, el internet de las cosas, las smart cities y la industria 4.0.
El pensador y activista anarquista Murray Bookchin cifra nada menos que en un 70% el porcentaje de empleos superfluos o nocivos que no existirían «en una sociedad racional»:
«Aproximadamente un 70% de la fuerza laboral del país no realiza trabajo productivo alguno que pueda ser traducido en términos de producción real para el mantenimiento de un sistema racional de distribución. Sus trabajos se limitan, en su mayoría, al mantenimiento de la economía capitalista. Más o menos el mismo porcentaje de los bienes producidos es una basura tal que, en una sociedad racional, la gente voluntariamente dejaría de consumirlos».4
El físico y mediático divulgador y activista ecologista Antonio Turiel argumenta asimismo, con claridad meridiana, acerca de la irracionalidad de la sociedad vigente y las enormes posibilidades liberadoras que abriría su transformación radical:
«Lo más paradójico de la situación actual es que es técnicamente factible garantizar un estándar de vida similar al que actualmente se disfruta en Europa con un consumo energético y material diez veces inferior al actual, a través de cambios en el estilo de vida y la implementación de tecnologías apropiadas. Si no se adoptan estos cambios es porque el cambio del sistema social se considera imposible por cuanto comporta el abandono del capitalismo».5
¿Cuáles son, en definitiva, las consecuencias del acerbo panorama descrito para la perentoria necesidad de construcción de alianzas estrechas entre las organizaciones que representan a las clases trabajadoras y los movimientos sociales que resisten por doquier el embate del extractivismo voraz del capital, en pos de echar el freno de emergencia que pugnaría por atenuar in extremis la catástrofe en ciernes?
¿Un diálogo de sordos?
«En los últimos años se han desarrollado luchas radicales en todas partes contra la destrucción ecológica capitalista. Con raras excepciones, los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales están ausentes de ellas. Estas luchas son llevadas a cabo por la juventud, por los pueblos indígenas y por las y los pequeños campesinos, y especialmente por las mujeres, que están en primera línea en estos tres grupos sociales».
El pasaje anterior, del teórico ecosocialista de seudónimo Daniel Tanuro, suscita cuestiones neurálgicas que atañen directamente a las tareas, las estrategias y los objetivos primordiales de las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora en su relación con las luchas y resistencias populares que se desarrollan «en todas partes» contra «la destrucción ecológica capitalista». Y no parece que el panorama resulte nada halagüeño.
Ante este «grave dilema», que refleja de forma palmaria la peliaguda tesitura en la que se encuentran las alternativas de cambio social radical, surgen inmediatamente dos neurálgicas cuestiones: ¿es realmente factible integrar la apremiante urgencia del «decrecimiento», propugnado por el ecologismo transformador, con los objetivos «obreristas» de las organizaciones sindicales, que defienden los legítimos intereses de los trabajadores asalariados? Y, en ese caso, ¿cuál sería esa vía de confluencia, que posibilite la superación de los dos «nichos» respectivos, en pos de la construcción de alternativas antagonistas unificadas contra la inaudita devastación que provoca el capitalismo desquiciado?
Para desbrozar tales disyuntivas y tender hacia la superación del «diálogo de sordos» habría previamente que comenzar por superar los reduccionismos respectivos de los dos «asuntos» mencionados.
El reduccionismo decrecentista: ¿poner a dieta al capitalismo?
El movimiento por el decrecimiento es sin duda el paradigma hegemónico dentro del ecologismo consecuente, en las antípodas del ecoblanqueo del capitalismo verde y del ambientalismo cosmético conservacionista de organizaciones como Greenpeace. Los ensayos recientes sobre el decrecimiento se han quintuplicado, pasando de 220 textos en 2014 a 1166 a finales de 2020. Su postulado básico queda plasmado en los eslóganes, popularizados entre otros por el afamado antropólogo y escritor Jason Hickel, «menos es más» y «vivir mejor con menos». Ahora bien, y más allá de estos lemas bastante triviales, la cuestión que surge inmediatamente es acerca del «cómo», de cuáles son las vías sociopolíticas que nos encaminarían a un metabolismo socionatural viable. Y aquí es donde se pone de manifiesto el acusado eclecticismo del magma decrecentista. En su seno conviven de hecho las mismas dos almas que caracterizaron históricamente las principales corrientes del movimiento obrero decimonónico: el decrecentismo ecosocialista de tradición marxista y el libertario de raigambre anarquista. El activista y teórico libertario Adrián Almazán describe la principal línea de demarcación entre ambas con el concepto de «estrategias duales», que giran en torno a la actitud hacia el Estado burgués y la política institucional:
«Casi todas las expresiones del ecosocialismo otorgan un papel estratégico determinante para el Estado: desde las visiones ecocomunistas-leninistas, que hacen del Estado el actor principal de la transformación socio-ecológica de las sociedades contemporáneas, hasta algunas de las teorizaciones más contemporáneas del pensamiento ecosocialista, como aquellas que se agrupan en torno a la idea de «ecosocialismo descalzo». Aunque éste se encuentre aún en proceso de construcción, casi todos/as sus teóricos/as comparten que el punto de partida estratégico de la transformación social es la necesidad de ‘estrategias duales’, es decir, actuaciones estatales dirigidas y sustentadas en la existencia y la actividad de los movimientos sociales».6
Frente al estatismo de los descendientes «verdes» de la tradición del socialismo marxista, se sitúa el decrecimiento libertario, profesado por ejemplo por el escritor y divulgador anarquista Carlos Taibo y centrado en la necesidad de «poner manos a la tarea de abrir espacios de autonomía con respecto al capitalismo, tanto por lo que implican de construcción de un mundo nuevo como por lo que tienen de acumulación de fuerzas y de difusión de visiones alternativas y contestatarias».7
¿En qué consiste entonces la aportación realmente original del contenido de las propuestas decrecentistas? ¿Dónde reside la pertinencia de acuñar un nuevo concepto y cuál es el fundamento teórico –más allá del significado “trivial” de la apremiante necesidad de “desmaterializar” la producción y el consumo- de articular las prácticas antagonistas en base a un planteamiento tan ambiguo y falto de concreción sociopolítica?
La propia idea de decrecimiento remite a una cuestión de escala, a procesos graduales, bien alejados, al menos en principio, del conflicto directo frente a las agresiones del poder capitalista y de la lucha por la construcción de alternativas radicales que avancen hacia el ineludible horizonte de acabar con “esta civilización, esta economía y esta cultura”.
Parece evidente pues que con ese fundamento tan endeble únicamente se alude a los síntomas pero no se afronta el problema esencial, la necesidad imperiosa de “cambiar por completo” una forma de organización social aberrante mediante la acción colectiva de las clases subalternas. El reduccionismo decrecentista incide únicamente en la segunda contradicción energético-ecológica, olvidando o minusvalorando la primera, la necesidad perentoria de acabar con el dinero, la mercancía y con la explotación del trabajo que produce capital, que son los causantes reales del ecocidio. Esta “anomia” decrecentista desemboca en una panoplia variopinta de propuestas sociales, políticas y económicas en cuya cúspide se halla sin duda la renta básica universal, la medida estrella compartida por la mayor parte de los autores y autoras decrecentistas y ecofeministas, bajo los eslóganes de “poner los cuidados en el centro” y del conflicto “capital-vida”.8
La defensa de la renta básica como medida paliativa en las «piadosas» palabras del pionero de la economía ecológica Joan Martínez-Alier: “Por esta razón, hay que introducir una renta básica universal. Sería un cambio considerable en el capitalismo. Eliminaría mucha angustia».9
Y el mismo planteamiento de utilizar el dinero para «cosas buenas» en las del decrecentista libertario Carlos Taibo, que afirma la necesidad “del establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento”.10
El cordón umbilical que une el paradigma decrecentista con la renta básica sería por tanto la enorme destrucción de empleo que provocaría la imperiosa reducción o eliminación de aquellas actividades incompatibles con la preservación de un metabolismo socionatural viable.
El mito de la renta básica emerge por consiguiente como la coronación de este fútil intento de construcción de un capitalismo con “corazón”, en busca del retorno del “genio malo” a la botella. El “vicio” que subyace a tales planteamientos es la vana ilusión de meter en vereda -”poner a dieta”- al capitalismo degenerativo, modificando el reparto de la tarta a favor de las clases populares a través de la intervención fiscal del “papá Estado”. Ni que decir tiene que, lamentablemente, tan idílico escenario ni está ni se le espera.
La conclusión crítica a la que llega el historiador y teórico anarquista Miguel Amorós refleja la inconcreción del magma decrecentista y el carácter reformista de la mayor parte de sus propuestas:
«Estamos muy lejos de caminar hacia lo que en otra época se llamó socialismo o comunismo. Lo que se pretende es más sencillo: poner a dieta al capitalismo».11
El reduccionismo obrerista: ¿un paradigma obsoleto?
La encrucijada someramente descrita, que refleja la inevitable tensión entre los objetivos obreristas y las consideraciones ecológicas, pone en cuestión el periclitado paradigma ortodoxo, que rigió in illo tempore en las luchas de clases entre explotadores y explotados: ¿realmente tiene sentido, en aras de una transformación social radical, centrar los esfuerzos de las organizaciones que representan a las clases trabajadoras en dar la batalla por la conservación de empleos totalmente superfluos desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades genuinas o dañiños para la preservación de un medio ambiente viable?
No sólo eso. Quizás habría que cuestionar también, como plantea el sociólogo Mario Domínguez, los viejos dogmas de la tradición proletaria, y ante todo la sacrosanta concepción de la clase trabajadora como el «sujeto histórico» y la «sepulturera del capitalismo»:
«La lucha de clases, vista desde la perspectiva de los trabajadores, implica la constitución, el mantenimiento y la mejora de su posición y de su situación como miembros de la clase obrera. Sus luchas han sido una poderosa fuerza en la democratización y humanización del capitalismo, y han desempeñado también un importante papel en la transición al capitalismo organizado. Sin embargo, el análisis de Marx de la trayectoria del proceso capitalista de producción no apunta hacia la posibilidad de la afirmación futura del proletariado y del trabajo que éste realiza. Por el contrario, apunta hacia la posibilidad de la abolición de ese trabajo. La presentación de Marx, en otras palabras, contraviene implícitamente la noción de que la relación entre la clase capitalista y la clase obrera sea paralela a la relación entre el capitalismo y el socialismo, de que la posible transición al socialismo sea efectiva con la victoria del proletariado en la lucha de clases (en el sentido de su auto-afirmación como clase obrera), y de que el socialismo implique la realización del proletariado.12
La clase obrera, con toda su complejidad y heterogeneidad, sería por tanto parte integrante de la dinámica endógena de la sociedad actual, con la legítima aspiración de «mejorar su posición» dentro de la misma, y no «un punto externo» que permitiera anclar el horizonte de superación del capitalismo:
«El proletariado (y el trabajo por el efectuado) no es el sujeto histórico cuya realización y afirmación posibilitarían la abolición del capital. No constituye ningún punto externo al capital en el que anclar la crítica al capitalismo. Al contrario, la superación del capital requeriría de la abolición del trabajo (como mediación social general) y también del proletariado«.13
También muy ilustrativas, a la hora de mostrar las limitaciones del punto de vista obrerista como el núcleo preferente de las luchas sociales y el horizonte de la transformación revolucionaria, son las siguientes reflexiones que formula Errico Malatesta, uno de los principales teóricos y activistas del anarquismo moderno:
«El movimiento obrero no es para mí sino un medio; el mejor, evidentemente, de todos los medios que se nos ofrecen. Este medio me niego a tenerlo por un fin, e incluso no lo desearía si nos hiciera perder de vista el conjunto de nuestras concepciones anarquistas, o más simplemente nuestros demás medios de propaganda y agitación. Los sindicalistas, por el contrario, tienden a hacer del medio un fin, a tomar la parte por el todo. Y es así como, en la mente de algunos de nuestros compañeros, el sindicalismo se está convirtiendo en una doctrina nueva que amenaza al anarquismo en su propia existencia.»14
Así pues, a medida que se acentúan la inexorable degradación del organismo social capitalista y la aguda crisis del trabajo que conlleva, el sindicalismo tradicional se halla, como explica el escritor Corsino Vela, atrapado en la impotente y frustrante tesitura de tener que «reivindicar un lugar en el capital», mientras su propia existencia como mercancía fuerza de trabajo se vuelve obsoleta:
«La reivindicación del puesto de trabajo, por un lado, es una forma de reivindicar un lugar en el capital, en la relación social capitalista; pero, por otro, se vuelve una imposibilidad práctica, puesto que es la misma relación social del capital la que liquida el puesto de trabajo (obsolescencia de la mercancía fuerza de trabajo). La movilización sobre ese plano induce a la frustración y a la impotencia en quienes dejan de tener valor para el capital«.15
Qué duda cabe de que ante el dramático dilema al que se enfrentan los trabajadores de los sectores inicuos social o ecológicamente, la conservación del empleo a toda costa siempre será la opción prioritaria, aunque esté casi irremediablemente condenada al fracaso, como muestran por ejemplo los dramáticos procesos de Reconversión Industrial de los sectores maduros llevados a cabo manu militari por el socialismo «democrático» durante los años 80. Ni que decir tiene que tal preferencia es totalmente comprensible e incluso digna de encomio, por el compromiso social y la solidaridad de clase que conlleva. Harina de otro costal es que tan loable empeño pueda servir de base para la construcción de una praxis sociopolítica realmente transformadora. Y he aquí el quid de la cuestión. La contradicción descrita se plasma cotidianamente en el desarrollo de las luchas sindicales, incluso de las desarrolladas por las organizaciones más radicales.
El reciente conflicto laboral acaecido en Litera Meat, el mayor matadero de cerdos de Europa, ubicado en la localidad de Binéfar, simboliza de forma meridiana la antinomia irresoluble entre las consideraciones ecológicas -se trata de una actividad sumamente tóxica, generadora masiva de residuos y de emisiones de gases que contaminan la atmósfera, la tierra y los acuíferos- y la lucha por la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores, mayoritariamente mujeres e inmigrantes.16
Más allá de la absoluta justicia de las reivindicaciones sindicales contra las acerbas condiciones de trabajo y la denuncia de los abusos flagrantes de los explotadores dueños de la macrogranja, la encrucijada descrita suscita cuestiones tan peliagudas como insoslayables: ¿cómo combinar las luchas sindicales legítimas por la defensa de la dignidad de los puestos de trabajo con el combate contra las actividades ecocidas, destructoras del territorio y también -no lo olvidemos- de la salud y el bienestar de los propios trabajadores?
¿Existe, en definitiva, alguna forma de conjugar los objetivos y los métodos tradicionales de las luchas «dentro de la fábrica» con las aspiraciones emancipadoras que representan las grietas en el muro del capital, que abre cotidianamente el archipiélago de colectivos populares que resisten contra la devastación asombrosa que presenciamos en pleno desarrollo?
Grietas
«Hacemos el capitalismo creando y recreando las relaciones sociales del capitalismo: debemos dejar de hacerlo; debemos hacer otra cosa, vivir relaciones sociales diferentes. La revolución es simplemente eso: dejar de hacer el capitalismo y hacer otra cosa en su lugar»
John Holloway
La mejor vacuna contra el desaliento y la -en los términos del marxista heterodoxo John Holloway- «peligrosa rabia», que arraigan al enfrentarse a un objeto inamovible que impide abrir grietas en el muro, es comprobar que los frutos de la ira justificada contra el poder del dinero y la destrucción de la naturaleza crecen por todos lados, germinando en los lugares más inopinados y produciendo resultados sorprendentes.
Desde hace varios años, grupos de vecinos y colectivos anarquistas y ecologistas combaten contra la ampliación prevista de una «gigafábrica» de la multinacional Tesla en la localidad de Grünheide, de gran riqueza forestal y a cinco kilómetros al sureste de Berlín. Se trata de la mayor fábrica de coches eléctricos de la gran corporación del magnate criptofascista Elon Musk en Europa.
El siguiente fragmento de la entrevista a uno de los participantes en la okupación del bosque plantea cuestiones neurálgicas acerca de la necesidad apremiante de organizar formas de lucha y resistencia «desde abajo» contra la «sucia mentira» que representan los «coches limpios y el capitalismo verde»:
«Desde un punto de vista más amplio, se trata de una protesta contra la concepción de los sistemas de crecimiento capitalista ‘verdes’. Decimos que ‘los coches limpios son una sucia mentira’: no es cierto que vayan a resolver los problemas de la crisis climática. Los coches eléctricos son un problema internacional porque las baterías de los coches Tesla utilizan materiales como el litio y el cobalto que proceden de proyectos extractivos. Eso es un problema para nosotros porque implica explotación, es una forma neocolonial de explotar la Tierra y a los seres humanos. En lugar de desechar el automóvil en el basurero de la historia y ampliar el transporte público gratuito, sólo se cambia la tecnología de conducción, de motores de combustión a motores eléctricos, para preservar el transporte individualizado.17
Y en sintonía con esa vocación de tejer alianzas entre los distintos colectivos antagonistas, la «guerrilla forestal» hace profesión de fe anarquista en pos de reflexionar sobre cómo «deshacerse de las jerarquías, del racismo y del sexismo»:
«En cuanto a la convivencia, intentamos organizarnos de forma anarquista. Así que hay mucha autoorganización, tenemos diferentes grupos que organizan plenos y reuniones más pequeñas. Hay mucho que decir sobre cómo vivimos juntas, cómo intentamos deshacernos de las jerarquías, el racismo, el sexismo, etcétera«.
Miguel Amorós resalta la importancia de las resistencias «antidesarrollistas», como factor aglutinador de las luchas populares y medios asimismo de expresión de los «intereses generales y del replanteamiento de la cuestión social», ante la casi completa desaparición de las luchas de clases tradicionales:
«Las luchas capaces de formular intereses generales y replantear la cuestión social hoy por hoy son la defensa del territorio contra la violencia urbanística, el combate por la vivienda y la resistencia antidesarrollista. En el territorio convergen todas las crisis, por lo que una inteligencia total es fácilmente aprehensible«.18
Conjugar ecologismo y lucha de clases, siguiendo esta línea, pasa por aprovechar la potencia real de los movimientos que defienden sus territorios contra el avance de la depredación capitalista. De las resistencias frente a las macrogranjas a las movilizaciones contra la turistificación; de la oposición a los megaproyectos minero-energéticos a los movimientos de lucha contra la violencia inmobiliaria; del sabotaje de instalaciones ecocidas al bloqueo de las infraestructuras que sostienen el «sucio» capitalismo verde; de la pelea por los servicios públicos a la federación de luchas ecofeministas, antimilitaristas y antirracistas.
Estas experiencias de autogestión, que resisten frente a la destrucción de los tejidos comunitarios que provoca el extractivismo depredador, encajan asimismo como anillo al dedo con el clásico modelo anarquista del sindicalismo social. Se trata de una forma de organización horizontal y transversal, cuya base territorial es el centro social autogestionado y que pugna por tejer alianzas entre los distintos sectores afectados por las múltiples crisis provocadas por el neoliberalismo salvaje poniendo siempre el foco, frente al asistencialismo de las ONG’s o de las instituciones estatales, en el conflicto y el apoyo mutuo:
«La base territorial del sindicalismo social es el centro social autogestionado, en nuestro caso La Villana de Vallekas. Como decíamos al principio, el sindicalismo social se podría definir como la construcción de comunidades autoorganizadas en lucha a través del apoyo mutuo y con el foco en el conflicto. Lo que une a la comunidad es la lucha y las estructuras comunes que construye».19
Por otro lado, y desde el polo obrerista, existen también ejemplos de intentos de desarrollar una lucha de clases ecológica, demostrando la posibilidad de aunar la transformación radical de las relaciones de poder entre capitalistas y trabajadores con las exigencias de eliminación, reconversión o reducción drástica de los sectores más dañiños desde el punto de vista ambiental.
En 2021 Melrose Industries compró GKN, una multinacional de la industria automotriz, y anunció el cierre de sus fábricas de componentes para transmisiones de automóviles ubicadas en las ciudades de Florencia y Birmingham. Sus trabajadores diseñaron un plan de transición hacia la movilidad sostenible que no fue aceptado por la empresa. Pero, en la factoría de Florencia, el «colectivo de fábrica» que surgió espontáneamente en el desarrollo del conflicto decidió desafiar a la multinacional y al poder estatal y llegar mucho más lejos:
«Los trabajadores de la planta ya partían con ventaja tras haberse organizado en un comité industrial democrático. Ocuparon las instalaciones y expulsaron a los guardias de seguridad […]. La ocupación de Campi Bisenzio es la más larga de la historia de Italia. Después de que sus esfuerzos por obligar a Melrose a cancelar el cierre de la planta fracasaran, los trabajadores cambiaron de táctica y formaron una cooperativa que actualmente produce bicicletas de carga con remolque».20
Cuando se rompe con lo establecido y se vence la resignación también se producen, como relata el trabajador Dario Salvetti, alianzas y cuestionamientos insopechados que pugnan por superar el «diálogo de sordos» entre el sindicalismo y el ecologismo:
«El movimiento climático sin abordar la producción no profundiza. Y la lucha contra los despidos sin reconvertir la producción ecológicamente, tampoco. Así se creó esta convergencia, tras abrir la fábrica a los movimientos sociales y empezar a hablar. El objetivo principal ha sido presentar un frente ‘ideológico’ unido con estos diversos grupos en muchos mítines nacionales, vinculando los temas de la guerra, la catástrofe climática y los despidos y señalando con un poderoso dedo de culpa al mismo enemigo en cada caso: el Sistema capitalista podrido».
Tales «grietas» de rebeldía contra un sistema «podrido», que fusionan las distintas luchas contra la «administración de muerte» capitalista mientras crean tejidos de vida comunitaria, ejemplifican lo que el historiador y activista Jérôme Baschet describe como la «imposibilidad de elegir entre construir una realidad nueva y luchar en contra de la que existe».21
El siguiente prontuario, que presenta el mismo Baschet, resume los tres pilares que pueden servir de horizonte de posibilidad de los combates populares por el perentorio cambio social radical. La lista de «oportunidades» refleja asimismo los motivos para la esperanza que la incapacidad creciente del capitalismo para «superar los obstáculos y contradicciones que su propia reproducción genera», junto con la violenta irrupción de la masiva destrucción natural como límite de la habitabilidad del planeta, suponen de acicate para la agudización de la subversión social:
«Finalmente, nuestra esperanza, nuestra oportunidad, puede ubicarse en la confluencia de tres fenómenos que bien podrían entrelazarse y fortalecerse mutuamente: a) nuestra capacidad para defender y expandir espacios parcialmente liberados, prefigurando así relaciones sociales y subjetividades no capitalistas; b) la intensificación de la crisis estructural del capitalismo y su creciente incapacidad para superar los obstáculos y las contradicciones que su propia reproducción genera y c) la intromisión insurreccional de la Madre Tierra que grita la insostenibilidad del productivismo compulsivo y mortífero del capitalismo.22
Ojalá que así sea.
Un tipping point climático es, según el experto Ferran Puig Vilar, «un punto de vuelco, de inflexión en el equilibrio de un elemento o subsistema significativo (permafrost, Amazonas, corriente termohalina, Groenlandia) cuyo rebasamiento lo desestabiliza y genera un cambio de fase, llevando al sistema a un nuevo estado que puede –o no– ser de equilibrio. Hay 15 especificados y 9 de ellos están en fase de degradación o ya sobrepasados». Los «límites planetarios» son un marco científico, desarrollado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2009, que define nueve procesos clave del sistema terrestre necesarios para la estabilidad y la capacidad regenerativa del planeta, asegurando un «espacio operativo seguro» para la humanidad. La actividad humana ya ha superado nada menos que 7 de estos límites, aumentando el riesgo de cambios ambientales abruptos e irreversibles. ↩︎
Postone, Moishe (2007). Marx Reloaded. Repensar la teoría crítica del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sueños, p. 42. Cursivas mías. ↩︎
Dolors Comas d’Argemir, “Marxismo ecológico y ecosocialismo en antropología, entre la dimensión académica y la dimensión política”. <https://bit.ly/4axhkoU>. ↩︎
Bookchin, Murray. (2016) [1971]. ¡Escucha, marxista! Diaclasa, p. 13. <https://bit.ly/3BgyNo7>. ↩︎
Asier Arias, “Para evitar la barbarie”, Rebelión, 22-3-2022. <https://bit.ly/42pMDA7>. ↩︎
Adrián Almazán, “¿Ecosocialismo libertario? Una aproximación genealógica”. <https://bit.ly/4h9CRGV>. ↩︎
Carlos Taibo, «El decrecimiento explicado con sencillez», (2011). Ediciones Los libros de La Catarata. <https://bit.ly/4jySQQo>. ↩︎
Dentro del amplio abanico de propuestas y enfoques decrecentistas destacaríamos los siguientes: ecoaldeas, bienes comunes, economía del cuidado, soberanía alimentaria, justicia ambiental, movilidad justa, relocalizaciones, finanzas éticas, monedas locales, reparto y reducción del tiempo de trabajo, comercio de proximidad, turismo sostenible, derecho a la vivienda, permacultura y presupuestos participativos. Sobre la estrecha conexión entre el decrecimiento y el ecofeminismo, véase el siguiente texto:
Herrero López, Yayo y Pascual Rodríguez, Marta. (Junio 2010). «»Ecofeminismo, un propuesta para repensar el presente y construir el futuro». Boletín ECOS, nº 10. CIP-Ecosocial. <https://bit.ly/3P9L9Cj>. ↩︎Ariadna Trillas, “Entrevista a Joan Martínez Alier”, Alternativas Económicas, nº 98, Diciembre 2021, p. 32. <https://bit.ly/3hwmRo9>. ↩︎
“Entrevista a Carlos Taibo”, 25-8-2011. <https://bit.ly/3g0hj4W>. ↩︎
Miquel Amorós, Filosofía en el tocador, Argelaga, 2016, pp. 85-94. <https://bit.ly/3UEVOp1>. ↩︎
Domínguez, Mario. (2014). Nociones no tan comunes (I). Hacia una reconceptualización de la teoría marxiana. Seminario Capital y Crisis, p.24. <https://bit.ly/4gBLrhB>. Cursivas mías. ↩︎
Riesco Sanz, Alberto y García López, Jorge. (2007). Prefacio a Postone, Moishe. Marx Reloaded. Repensar la teoría crítica del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sueños, p. 15. Cursivas mías. ↩︎
Malatesta, Errico. (1907). Anarquía y sindicalismo. Debate Malatesta-Bonatte en el Congreso de Amsterdam. <https://bit.ly/4ecIceR>. Cursivas mías. ↩︎
Vela, Corsino. (2018). Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva. Madrid: Traficantes de Sueños, p. 225. Cursivas mías. ↩︎
Sobre las circunstancias concretas del conflicto en Litera Meat véase el siguiente comunicado de la CNT de Huesca, la organización convocante de la huelga: <https://bit.ly/3PTcM2L>. ↩︎
Crimethinc. (8-3-2024). Alemania: la lucha contra la gigafactoría de Tesla. Unas personas ocupan el bosque, otras apagan la luz eléctrica. Crimethinc. <https://bit.ly/3CExaB8>. Cursivas mías. ↩︎
Amorós, Miquel. (22-11-2023). La situación actual en el mundo vista por un anticapitalista. Kaosenlared. <https://bit.ly/4fweBhl>. Cursivas mías. ↩︎
PAH Vallekas. (9-7-2024). Formas de organización del movimiento de vivienda: el sindicalismo social. Zona de Estrategia. <https://bit.ly/4fRAyXL>. Cursivas mías. ↩︎
Dale, Gareth. (19-7-2024). Lucha de clases ecológica: la clase trabajadora y la transición justa. Rebelión. <https://bit.ly/3YU1L5h>. Cursivas mías. ↩︎
Baschet, Jérôme. (2015) [2014]. Adiós al capitalismo. Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos. Buenos Aires: Futuro Anterior, p. 198. ↩︎
Baschet, Jérôme. (2013). Ya estamos en camino, haciendo otros mundos. En Rebelarse desde el nosotrxs. Porque desde el abismo es imposible vivir sin luchar… Querétaro: En cortito que´s pa´ largo, p. 60. <https://bit.ly/4ePasF5>. ↩︎
Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.com/2025/10/03/decrecimiento-y-lucha-de-clases-un-matrimonio-infeliz/