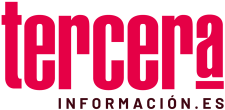¿Qué deberíamos saber de Franco a 50 años de su muerte?

¿Quién fue Franco?
Hay muchas formas de dar respuesta a esta pregunta. Las que a día de hoy constituyen una anomalía democrática, es decir todas aquellas biografías que se confunden con semblanzas hagiográficas o que están escritas desde la nostalgia de ‘aquellos buenos tiempos pasados’, y las que deberían constituir la normalidad democrática, es decir, aquellas biografías que realicen un relato contextualizado de la vida de Franco que señale los momentos decisivos de su vida y que explique las razones que le llevaron a actuar de la forma que lo hizo en su contexto nacional e internacional. Esto es, una biografía de Franco nos debería permitir comprender la vida del personaje en el proceso histórico en que vivió y elaborar nuestras propias reflexiones sobre el pasado, reflexiones democráticamente críticas basadas en un conocimiento objetivo de la realidad.
Ahora bien, como profesor de Historia de un instituto tengo la impresión de vivir en una anomalía democrática. ¿Cuál es esa anomalía? En pocas palabras se puede expresar del siguiente modo: a pesar de que nuestros institutos están poblados por un alumnado que no solo nació en democracia, sino que la mayoría de sus padres y madres también nacieron en democracia o por lo menos se educaron en democracia, cuando se habla de Franco y del franquismo en clase surge la sospecha…, una sospecha que en principio no existe cuando se habla del Sexenio Absolutista de Fernando VII o de la Constitución de 1869. Es decir, cuando al comienzo de las clases en las que vas a empezar a hablar de la dictadura de Primo de Rivera o del papel de los militares a lo largo del siglo XIX -Porlier, Del Riego, Espartero, Maroto, Prim, Topete, Serrano, O’Donell, Martínez Campos, Serrano…-, para a continuación entrar en detalle o contextualizar los procesos históricos y llenarlos de contenido, nadie levanta la mano para reprenderte ni ves como se mueven con un claro gesto de desaprobación. Sin embargo, si haces un balance inicial en el que caracterices a Franco como un traidor, un tirano y un dictador, y añades que por sus criminales actos de guerra, que buscaban la aniquilación del enemigo interior, no debería ni siquiera ser ensalzado como militar y concluyes afirmando que la fortuna que llegó a acumular su familia no se puede explicar como consecuencia de su salario como funcionario público, sino que tuvo que ser fruto de la corrupción…, lo más suave que puedes escuchar es ‘eso lo dices porque tú eres un rojo’, si no eres denunciado directamente a la inspección educativa o obstaculizan tu derecho a la libertad de cátedra impidiendo con decisiones irregulares que vuelvas a darles clases. No obstante, cada una de las definiciones anteriores son objetivas. Veamos.
Franco fue un traidor a la patria en la medida que él como militar había “[prometido por su] honor servir bien y fielmente a la República, obedecer las leyes y defenderla con las armas”, según la fórmula establecida en el Artículo 2 del Decreto 22 de abril de 1931, por el que se ponía en marcha la reforma militar de Azaña. Cualquiera sabe que quien se alce en armas contra un régimen político al que ‘jura’ o ‘promete’ defender, es un traidor; de hecho, por uno de estos absurdos que solo se explican en las coordenadas históricas del franquismo, muchos de los generales -Rogelio Caridad Pita, de A Coruña- o almirantes -Antonio Azarola Gresillón, de Ferrol- que permanecieron leales a la República en territorio bajo control militar de los sublevados, fueron ejecutados por ‘traidores’ a su nuevo régimen militar.
Franco fue un tirano que usurpó el poder a un gobierno legítimamente elegido en las últimas elecciones democráticas celebradas el 16 de febrero de 1936, en tiempos de paz antes de la sublevación de los militares fascistas. La legitimidad de Franco reside en el golpe de Estado frustrado -en la medida en que no logró sus objetivos inmediatos- del 18 de julio de 1936, como bien recordó Juan Carlos de Borbón cuando en su discurso de aceptación de su nombramiento como Príncipe de España pronunció las siguientes palabras: “Quiero expresar en primer lugar que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino”. Es decir, la fuente de legitimación de todo el régimen franquista no solo es un acto criminal -ya que derivó en una cruenta guerra civil-, sino que, además, su base jurídica, las declaraciones de ‘estado de guerra’ leídas por los militares sublevados, carecían de validez legal, ya que la declaración del ‘estado de guerra’ era una prerrogativa del gobierno recogida en la Ley de Orden Público de 1933 que habían prometido obedecer.
Franco fue un dictador que dirigió de forma autoritaria los destinos de España desde el 1 de octubre de 1936, cuando por un acuerdo de la Junta de Defensa Nacional -presidida por Cabanellas- se nombra a Franco jefe de gobierno, que asumirá todos los poderes (incluida la jefatura del Estado), y ‘generalísimo’ de todos los ejércitos (confiriéndole el mando único del estamento militar), hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha de su muerte en la cama. A ese mando político supremo, además, la prensa empezó a aclamarlo como ‘caudillo’, a imitación de los títulos que recibían otros dictadores, como duce o führer, un título que adquiría rango oficial el 28 de septiembre de 1937, cuando se instituyó el 1º de octubre como la Fiesta Nacional del Caudillo. Paralelamente, la Iglesia, en las personas de Isidro Gomà y Tomás y Enrique Plá y Deniel, comenzó a referirse a la criminal guerra practicada por los militares sublevados con el nombre de ‘cruzada’. Esta estrecha relación entre Iglesia y Franco culminó en 1947, cuando se oficializa el título de ‘caudillo de España por la gracia de Dios’ y en 1967, cuando la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado se refiere al dictador como ‘caudillo de España y de la cruzada y generalísimo de los ejércitos’. Asimismo, para reafirmar ese carácter autoritario y totalitario, asumió el mando del partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS) que surgiera de la unión de los falangistas y los carlistas mediante un decreto de 1937, y de la Organización Sindical Española (más conocida como Sindicato Vertical), único legal en España entre 1940 y 1977. Además, se sumaban a esas dos organizaciones política y sindical únicas la existencia de otras organizaciones como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina o el Auxilio Social sometidas a la autoridad suprema de Franco, extensible también a todos los cargos públicos del Estado (incluidos los profesores, académicos…), como quedaba establecido en la Ley fundamental, del 17 de mayo de 1958, de Principios del Movimiento Nacional.

Franco militar, ese es el refugio de la mayoría de las biografías al uso actualmente. No obstante, sin poner en cuestión su carrera militar, que lo llevó al generalato a una edad temprana para lo que es habitual, quizás sería necesario insistir en un aspecto que apenas se menciona: tanto en Marruecos como sobre todo en España su estrategia militar fue causar el mayor número posible de bajas civiles y exterminar al ‘enemigo interior’: masacres de Gernika, Badajoz…; en este sentido, sería oportuno recordar las palabras de otro militar, Bolivar, que llamaba malditos a los militares que disparaban a su propio pueblo.

Franco artífice del progreso y del ‘milagro económico español’, como se definió en más de una ocasión. También en este aspecto hay que realizar alguna objeción: primera, la guerra provocó no solo hambre y miseria entre las clases populares, sino que supuso un retroceso económico respecto a los niveles alcanzados durante la II República; segunda, como destaca Julián Casanova en su libro Franco (2025), ‘las cosas buenas que hizo Franco las estaban haciendo las democracias más avanzadas de Europa y lo consiguieron sin el legado de destrucción provocado por el golpe de Estado, la guerra civil y la larga época de miseria, hambre y represión’. Franco, en todo caso, fue responsable de un progreso económico que solo fue posible gracias a la emigración y a la exclusión de una parte de la población -sobre todo femenina- del mundo de trabajo. Por otra parte, y como ya hemos señalado antes, si se tiene en cuenta el salario conocido de Franco como funcionario público, no es posible explicar la fortuna personal y familiar que llegó a acumular, algo que solo se puede explicar como fruto de la corrupción.
Franco tampoco fue el patriota que se supone que fue; al contrario, a lo largo de su larga dictadura España fue una nación dependiente e intervenida, primero de las potencias del Eje y después de las potencias del ‘mundo libre occidental’, principalmente EEUU, por lo que la España del desarrollismo franquista se parecía más a un laboratorio económico de las escuelas norteamericanas que a un país soberano dueño de su propio destino, que era lo que pretendía la propaganda oficial.
En definitiva, Franco como militar durante la guerra de España (1936-1939) -término más adecuado a la realidad, ya que no solo fue una guerra entre españoles, sino que fue una guerra internacional (con participación destacada de los ejércitos alemán e italiano, pero también portugués, ruso y de las Brigadas Internacionales) en suelo español- y como dictador entre 1936 y 1975 fue el responsable de numerosos actos criminales, de represión y de violencia irracional, así como de políticas de exclusión e segregación, que tenían como único objetivo eliminar físicamente al ‘enemigo interior’ y asegurarse, mediante la pedagogía del terror, la apatía política de la sociedad española; no en vano, apenas unas semanas antes de su muerte no le tembló el pulso para dar su ‘enterado’ a las últimas ejecuciones que acabaron con la vida de cinco luchadores antifascistas que fueron sentenciados a muerte en un juicio sin ninguna garantía procesal.
Transcurridos 50 años de la muerte de Franco -o desde el restablecimiento de la democracia liberal, que es la consecuencia de esa muerte-, debería ser un buen momento para ‘revisitar’ la vida de Franco. Antes lo habían hecho otros historiadores. Ahí está la primera biografía escrita tras la muerte del dictador por el historiador ‘progresista’ Juan Pablo Fusi, publicada por El País y titulada Franco: autoritarismo y poder personal (1985), precisamente centrada en señalar que la dictadura había sido la consecuencia directa del poder ‘absoluto’ que ejerció Franco a lo largo de los años, a fin de cuentas una justificación para aquellos que no lucharon contra el franquismo y que esperaron a que su fin llegase a la muerte del dictador, después ya se pilotaría una transición pactada… ¿Se podría haber hecho otra biografía al finalizar la Transición? De haberse hecho, ¿quién la hubiese publicado? En los años posteriores, ya en los años noventa del siglo XX, vieron la luz tres libros fundamentales: Franco: el perfil de la historia (1992), de Payne; Franco: Caudillo de España (1993), de Preston; y, Franco ‘caudillo’: mito y realidad (1995), de Reig Tapia. Tres obras publicadas en los años finales del ‘felipismo’ que sentaron las bases de los desarrollos posteriores. El primero, aquel que aparentando ‘ecuanimidad’ y ‘neutralidad’ realiza una clara apología de Franco y del fascismo, vía transitada por el franquista de largo recorrido Luis Suárez, autor de Franco (2005), con el que intenta mostrar que Franco fue el responsable de evitar el caos definitivo que estaba llevando a la desaparición de España y de su recuperación en tres fases, una primera autoritaria, una segunda cristiana y una tercera tecnócrata de progreso; así como por el propio Payne, quien en el año 2014 presentó en la editorial Espasa, junto con Palacios, la que habría de ser la obra definitiva sobre Franco: ‘una biografía personal y política’. El segundo, pretende instalarse en la más estricta neutralidad y presentar los ‘hechos tal y como fueron’, lo que se traduce en una justificación de determinados hechos que pueden ser incluso considerados positivos: no hay condena porque ese no es el papel de los historiadores y de las historiadoras; esta es la vía en la que se inscribe la biografía de Julián Casanovas: Franco (2025). El tercer y último desarrollo, realiza una crítica del ‘mito’ en que se convirtió Franco, contraponiendo la historia que nos contaron con la cruda realidad; este es el camino tomado por Ángel Viñas en su recomendable La otra cara del Caudillo: mitos y realidades en la biografía de Franco (2015), aunque realmente no es una biografía, a pesar de que puede ser leída como tal.
En la medida que cada generación e incluso cada grupo social tiene la obligación de echar la vista atrás y ‘reescribir’ su pasado con la intención de comprender el presente y construir el futuro, quizás nos merezcamos una relato contextualizado de la vida de Franco que haga posible que el público lector pueda comprender la vida del personaje en el proceso histórico en que vivió y le permita elaborar sus propias reflexiones sobre el pasado. Es decir, una biografía de Franco escrita para una ciudadanía con formación democrática.
Fuente: https://rebelion.org/que-deberiamos-saber-de-franco-a-50-anos-de-su-muerte/