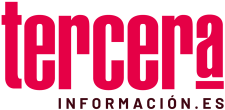Los senderos de la educación como manifestación del colapso civilizatorio
La desestructuración del mundo contemporáneo está en función de la quiebra y las ruinas de la posmodernidad y de su voracidad por gangrenar y desmontar –desde la racionalidad tecnocrática como su correlato– las instituciones que le dieron forma a ese mundo a lo largo de más de dos siglos. El meollo de todo esto es la pérdida de centralidad del principio de verdad y el fin de las certezas y de la confianza como cimientos de la vida pública y del conjunto de las relaciones sociales. Los sistemas educativos no están al margen de ello, sino que potencian su desmoronamiento en el contexto del colapso civilizatorio signado por ese socavamiento de las instituciones y de las relaciones de confianza en las sociedades.
En principio, el eros pedagógico –ese ímpetu de estudiantes y docentes que combina los sentimientos y la pasión con el conocimiento, así como el humanismo con el entusiasmo y el deseo de aprender a aprender– brilla por su ausencia, tras supeditarse el proceso de enseñanza/aprendizaje a una racionalidad cuantitativista y productivista que sustrae la formación integral del ser humano y lo torna un autómata sin sustancia. La minimización del pensamiento crítico es directamente proporcional a ese extravío del eros pedagógico y del sabotaje que experimentan los sistemas educativos desde la década de los setenta del siglo XX. No menos gravoso es la importación y adapación mecánica de modelos educativos ajenos a contextos nacionales, regionales y locales con necesidades, urgencias y problemáticas específicas.
Aunque desde la década de los sesenta del siglo pasado se experimentó una masificación de la educación en los distintos niveles escolares, ello no se acompañó de la mejora de la calidad al atender a amplios sectores de la población. La regresión fue cualitativa, comenzando por la expansión de organizaciones educativas distantes del mundo contemporáneo y de sus problemáticas acuciantes, y que difunden contenidos distantes también de los problemas y desafíos que a diario enfrentan los estudiantes. A su vez, la sobreabundancia de información no redunda automáticamente en conocimiento, especialmente cuando no media un proceso pedagógico y formativo que incentive a la reflexión y al uso del pensamiento crítico. Si sumamos factores como el facilismo y la generalización de la “ley del mínimo esfuerzo” entre los estudiantes, el debilitamiento de la autoridad de los docentes, el declive del reconocimiento de los méritos escolares, así como la simulación y la introducción de ideologías sectarias como el posmodernismo y el wokismo, se gesta un caldo de cultivo que ahonda la decadencia de la educación tanto en sus niveles iniciales como en las propias universidades.
Las revoluciones tecnológicas contemporáneas ahondan estas crisis de la educación al erigirse el estudiante y el docente como analfabetas funcionales que no logran integrar de manera provechosa esos avances en los propios procesos de enseñanza/aprendizaje. La internet, los teléfonos inteligentes, el Big Data y la llamada inteligencia artificial tienden a succionar las energías y las vocaciones por el aprendizaje; al tiempo que su mal uso diezma la capacidad para pensar y razonar. En general, la escuela como organización no se muestra receptiva y creativa en el uso y ante el avance de estas tecnologías, sino que tiende a anquilosarse en sus prácticas y a petrificarse en sus miradas respecto a la realidad. A tal punto se llegó en esta disociación entre la educación y la tecnología que en Suecía se vieron obligados a prohibir –a partir del otoño del 2026– teléfonos y pantallas entre niños y jóvenes de 7 a 16 años que asisten a las escuelas (http://bit.ly/4hk1YYc). Es de destacar que la correlación entre el uso desmedido de estas tecnologías y la falta de comprensión lectora es un fenómeno que comienza a llamar la atención de los expertos en educación.
Paralelamente, en el campo laboral se usan esas tecnologías de manera intensiva para gestar y expandir un proceso económico cada vez más distante de los sistemas educativos; ahondando con ello las brechas de exclusión social y desigualdad. La correspondencia entre la empresa privada y la escuela se plenatea en términos de la subordinación de los principios y prácticas de ésta a los imperativos de la primera, apegándolas a partir del productivismo, el eficientismo y el emprendedurismo, de tal modo que el utilitarismo a ultranza priva por encima del humanismo y del carácter complejo del ser humano.
El mismo docente tiende a sustraer el sentido histórico de la educación y su potencial transformador y civilizatorio de la realidad. Sustraída la historicidad de la educación, pierde sentido en la construcción de respuestas ante las grandes preguntas de la condición humana, y se abona a su vez al individualismo utilitarista y a la ruptura de los mínimos lazos de cohesión comunitaria.
En países como México, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas aplicadas en los niveles escolares básicos por la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, enuncian que entre ocho y nueve de cada diez pubertos que cursaron durante el ciclo escolar 2024-2025 el tercer grado de secundaria muestran deficiencias de aprendizaje en rubros como el de Saberes y pensamiento científico, así como en Ética, naturaleza y sociedades. Esta situación abre las puertas a una frustrada formación en materia de cultura ciudadana entre los jóvenes, así como a un incremento de su vulnerabilidad de cara a la epidemia de desinformación que ronda en las redes sociodigitales y en los mass media convencionales. Aunado a la baja comprensión lectora (nueve de cada diéz evaluados la padecen), estos estudiantes se enfrentan al desafío de no diferenciar entre hechos y noticias u opiniones falsas.
Que todo ello ocurra no es una causalidad, sino que se explica a partir del tipo de políticas educativas adoptadas a lo largo de las últimas cuatro décadas, así como por las omisiones y ausencias del Estado en la atención de los problemas educativos. De ahí que la decadencia de la educación tanto en el sur como en el norte del mundo sea parte de una estrategia de subsunción de su carácter civilizatorio y de la combinación de múltiples factores que se extienden incluso a la familia, a sus transformaciones y a su degradación.
Analizar esa lógica multifactorial es una urgencia impostergable de cara al agravamiento de los rezagos educativos con la pandemia del Covid-19 y el confinamiento global que le fue consustancial y que precipitó la ruptura de la relación pedagógica. El análisis necesita adentrarse en las especificidades de los problemas educativos y en sus manifestaciones particulares en todos y cada uno de los distintos niveles escolares y etapas de la formación. Solo así surgirán las propuestas y estrategias adecuadas para enfrentar colectivamente la decadencia de la educación y sus múltiples causas a escala mundial.
Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor,
y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación
semántica y escenarios prospectivos.
Twitter: @isaacepunam