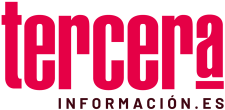Geoeconomía, nacionalismo y comercio

La geoeconomia es un nuevo término para las teorías y políticas económicas internacionales. Según Gillian Tett del FT, en el pasado, «generalmente se asumió que el interés económico racional predominaba, no la sucia política. La política parecía ser una derivada de la economía, no al revés. Ya no. La guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha conmocionado a muchos inversores, porque parece muy irracional según los estándares de la economía neoliberal. Pero «racional» o no, refleja un cambio a un mundo en el que la economía ha ocupado el segundo lugar después de los juegos políticos, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares».
Lenin dijo una vez que «la política es la expresión más concentrada de la economía». Argumentaba que las políticas de los estados y la guerra (política por otros medios) estaban impulsadas en última instancia por intereses económicos, es decir, los intereses de clase del capital y las rivalidades entre «muchos capitales». Pero aparentemente, Donald Trump le ha dado la vuelta a la opinión de Lenin. Ahora la economía debe regirse por juegos políticos; los intereses de clase del capital han sido reemplazados por los intereses políticos específicos de las camarillas. Así que, aparentemente, necesitamos teorías económicas que puedan modelar esto, es decir, la geoeconomía.
Aparentemente, la geoeconomía ha surgido para hacer respetable y «realista» esta política de poder hegemónica. La democracia liberal y el «internacionalismo», junto con la economía liberal, es decir, el libre comercio y los mercados libres, ya no son relevantes para los economistas, educados hasta ahora para promover un mundo económico de equilibrio, igualdad, competencia y «ventaja comparativa» para todos. Eso está fuera del esquema: la economía trata ahora de luchas de poder llevadas a cabo por estados que promueven sus propios intereses nacionales.
Un artículo reciente argumentó que los economistas deben considerar que la política de poder regirá sobre los intereses económicos; en particular, una potencia hegemónica como los Estados Unidos tratará de mejorar su ventaja económica no mediante un mayor crecimiento de la productividad o la inversión en el país, sino mediante la intimidación y la fuerza sobre otros países: «Los países hegemónicos, sin embargo, a menudo buscan influir en entidades extranjeras sobre las que no tienen control directo. Lo hacen amenazando con consecuencias negativas si el objetivo no lleva a cabo las acciones deseadas, reduciendo así la opción externa de limitar la participación; o prometiendo beneficios positivos si el objetivo lleva a cabo las acciones deseadas».
Según estos autores del Banco Mundial, esta «economía de poder» en realidad puede ser beneficiosa tanto para el poder hegemónico como para el objetivo de sus amenazas: «la hegemonía se puede modelar de una manera macroeconómicamente amigable». ¿En serio? Díganselo a China, que se enfrenta al estrangulamiento de su economía por sanciones, prohibiciones, enormes aranceles sobre sus exportaciones y el bloqueo de sus inversiones y empresas a nivel mundial, todo iniciado por el actual poder hegemónico, Estados Unidos, temeroso de perder su estatus, y decididos a debilitar y paralizar cualquier oposición a través de cualquier medio (incluida la guerra). Dígaselo a los países pobres del mundo que se enfrentan a aranceles significativos sobre sus exportaciones a los Estados Unidos.
Por supuesto, la cooperación internacional entre iguales para aumentar el comercio y los mercados siempre fue una ilusión. Nunca ha habido comercio entre iguales; nunca ha habido una competencia «leal» entre capitales de tamaño similar en las economías nacionales o entre las economías nacionales en el ámbito internacional. Los grandes y los fuertes siempre se han comido a los débiles y a los pequeños, especialmente en las crisis económicas. Y el núcleo imperialista en el Norte Global ha extraído valor y recursos billonarios de las economías periféricas durante dos siglos.
Sin embargo, es cierto que hay un cambio de opinión en sectores de la élite sobre política económica, particularmente desde el colapso financiero mundial de 2008 y la posterior Larga Depresión del crecimiento económico, la inversión y la productividad. En el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crearon agencias de comercio y financieras internacionales bajo control principalmente de los Estados Unidos. La rentabilidad del capital en las principales economías era alta y esto permitió que el comercio internacional se expandiera junto con el renacimiento del poder industrial europeo y japonés. Fue también el período en el que la economía keynesiana dominó, es decir, el estado actuó para «gestionar» el ciclo económico y apoyar a la industria con incentivos e incluso alguna estrategia industrial.

Esta «era dorada» llegó a su fin en la década de 1970, cuando la rentabilidad del capital cayó bruscamente (según la ley de Marx) y las principales economías sufrieron la primera caída simultánea en 1974-75, seguida en 1980-2 de una profunda caída manufacturera. La economía keynesiana se reveló como un fracaso y la economía volvió a la idea neoclásica de los mercados libres, el libre flujo de comercio y capital, la desregulación de la intervención estatal y de la propiedad de la industria y las finanzas, y el aplastamiento de las organizaciones laborales. La rentabilidad se restauró (modestamente) en las principales economías y la globalización se convirtió en el mantra; de hecho, la expansión de la explotación imperialista de la periferia bajo la apariencia del comercio internacional y los flujos de capital.
Pero de nuevo, la ley de la rentabilidad de Marx ejerció su atracción gravitacional y desde el cambio de milenio, las principales economías experimentaron una caída en la rentabilidad de sus sectores productivos. Solo un auge impulsado por el crédito en las finanzas, los bienes raíces y otros sectores improductivos camufló esa crisis subyacente de rentabilidad durante un tiempo (la línea azul a continuación muestra la rentabilidad de los sectores productivos en los Estados Unidos y la línea roja, la rentabilidad general).

Fuente: tablas BEA NIPA, cálculo del autor
Pero finalmente esto culminó en el colapso financiero mundial, la crisis de la deuda del euro y la Larga Depresión; agravado por el impacto de la recesión pandémica de 2020. El capital europeo ha quedado hecho jirones. Y la hegemonía estadounidense ahora se enfrentó a un nuevo rival económico, China, después de su impresionante ascenso en la manufactura, el comercio y, más recientemente, la tecnología, sin que le haya afectado las crisis económicas en Occidente.
Así que en la década de 2020, como dijo Gillian Tett: «el péndulo intelectual ahora está girando de nuevo, hacia un proteccionismo más nacionalista (con una dosis de keynesianismo militar), por lo que se ajusta a un patrón histórico. En Estados Unidos, el trumpismo es una forma extrema e inestable de nacionalismo, que ahora aparentemente será estudiada en profundidad por la nueva escuela de la «geoeconomía». La intervención gubernamental/apoyo al estilo keynesiano para proteger y revivir los debilitados sectores productivos de Estados Unidos fue presentado por Biden con una «estrategia industrial» de incentivos gubernamentales y financiación para los gigantes tecnológicos estadounidenses, junto con aranceles y sanciones a los rivales, es decir, China. Trump ahora ha duplicado esa «estrategia».
El proteccionismo internacional se acompaña con la intervención del gobierno a nivel nacional para diezmar los servicios gubernamentales, poner fin al gasto para mitigar el cambio climático, desregular las finanzas y el medio ambiente e impulsar las fuerzas militares y de seguridad nacional (en particular para aumentar las deportaciones y la intimidación).
Esta política hegemónica de crudo poder se está haciendo lógica e incluso ventajosa para todos los estadounidenses por los economistas de derecha. En un nuevo libro llamado Industrial Policy for the United States escrito por Marc Fasteau e Ian Fletcher, dos economistas apreciados por las multitudes de Maga. Forman parte del llamado Consejo para una América Próspera, que está financiado por un grupo de pequeñas empresas dedicadas principalmente a la producción y el comercio nacionales. «Somos una coalición inigualable de fabricantes, trabajadores, agricultores y ganaderos que trabajan juntos para reconstruir Estados Unidos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Valoramos el empleo de calidad, la seguridad nacional y la autosuficiencia doméstica por encima del consumo barato». Es una asociación basada en la unidad de clase entre el capital y el trabajo para «hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande».

Fasteau y Fletcher argumentan que Estados Unidos ha perdido su posición hegemónica en la manufactura y la tecnología globales debido a la economía liberal neoclásica del libre mercado: «las ideas de laissez-faire han fracasado y también que una política industrial sólida es la mejor manera para que Estados Unidos se mantenga próspero y seguro. Trump y Biden han tomado algunas medidas. Sin embargo, Estados Unidos ahora necesita algo sistemático y completo, incluidos aranceles, un tipo de cambio competitivo y apoyo federal para la comercialización, no solo la invención, de nuevas tecnologías».
La «política industrial» de F&F tiene tres «pilares»: reconstruir industrias nacionales clave; proteger estas industrias de la competencia extranjera a través de aranceles de importación y sanciones a las economías extranjeras donde el gobierno pone obstáculos en el camino de las exportaciones estadounidenses; y «gestionar» el cambio del dólar hasta el punto de que el déficit comercial estadounidense desaparezca, es decir, la devaluación del dólar.
F&F rechaza la teoría comercial ricardiana de la ventaja comparativa, una teoría que sigue siendo la base para que la economía convencional argumente que el comercio internacional «libre» beneficiará a todos los países, ceteris paribus. Consideran que el «libre comercio» en realidad puede reducir la producción y los ingresos de un país como los Estados Unidos debido a las importaciones baratas de países de bajos salarios que destruyen a los productores nacionales y debilitan su capacidad para ganar cuota de mercado de exportación a nivel mundial. En cambio, argumentan que las políticas proteccionistas de aranceles a la importación pueden aumentar la productividad y los ingresos en la economía doméstica. «La política de libre comercio de Estados Unidos, forjada en una era desaparecida de dominio económico global, ha fracasado tanto en teoría como en la práctica. Modelos económicos innovadores ha demostrado cómo unos aranceles bien diseñados, para dar solo un ejemplo de política industrial, podrían darnos mejores empleos, mayores ingresos y crecimiento del PIB». Sí, según los autores, los aranceles generarán ingresos más altos para todos.
F&F expresa los intereses del capital estadounidense doméstico, que ya no puede competir en muchos mercados mundiales. Como argumentó Engels en el siglo XIX, el libre comercio está respaldado por un poder económico hegemónico siempre y cuando domine los mercados internacionales con sus productos; pero cuando lo pierde, adopta políticas proteccionistas. (ver mi libro, Engels pp 125-127). Esto es lo que le sucedió a la política del Reino Unido a finales del siglo XIX. Ahora es el turno de Estados Unidos.
Ricardo (y los economistas neoclásicos actuales) se equivocan al afirmar que todos los países se benefician del comercio internacional si se especializan en exportar productos donde tienen «ventaja comparativa». El libre comercio y la especialización basadas en la ventaja comparativa no producen una tendencia hacia el beneficio mutuo. Crea más desequilibrio y conflicto. Esto se debe a que la naturaleza de los procesos de producción capitalista crea una tendencia hacia una mayor centralización y concentración de la producción, lo que conduce a un desarrollo desigual y crisis.
Por otro lado, los proteccionistas se equivocan al afirmar que los aranceles de importación y otras medidas restaurarán la cuota de mercado anterior del país. Pero F&F no depende solo de los aranceles para su estrategia industrial. Definen la política industrial como «apoyo gubernamental deliberado a las industrias, y dicho apoyo se divide en dos categorías. En primer lugar, las políticas amplias ayudan a todas las industrias, como la gestión de los tipos de cambio y las exenciones fiscales para la I+D. En segundo lugar, las políticas se dirigen a industrias o tecnologías particulares, como aranceles, subsidios, adquisiciones gubernamentales, controles de exportación e investigación tecnológica realizada o financiada por el gobierno».
La estrategia industrial de F&F no funcionará. En las economías, el crecimiento de la productividad y la reducción de los costes dependen de una mayor inversión en sectores que mejoran la productividad. Pero en las economías capitalistas eso depende de la voluntad de las empresas con fines de lucro de invertir más. Si la rentabilidad es baja y/o está disminuyendo, no lo harán. Esa es la experiencia de las últimas dos décadas, en particular. F&F quiere un regreso a las políticas de tiempos de guerra y a la estrategia de la guerra fría para construir la industria nacional, la ciencia y las fuerzas militares. Pero eso solo funcionaría si hubiera un cambio masivo hacia la inversión pública directa a través de empresas de propiedad pública con un plan industrial nacional. F&F no quiere eso y Trump tampoco.
F&F dice que su política económica no es ni de izquierda ni de derecha. Y en cierto sentido, es cierto. La estrategia industrial es defendida por los keynesianos de izquierda en Gran Bretaña, por Elizabeth Warren y Sanders en Estados Unidos e incluso por Mario Draghi en Europa. Y la «estrategia industrial» se adoptó como política económica en la mayoría de las economías de Asia Oriental en la segunda mitad del siglo XX (aunque ya no cada vez más).
Pero, por supuesto, la estrategia industrial aparentemente «neutral» de F&F no es tal cosa cuando se trata de China porque, como dicen, China es «la primera amenaza militar y económica conjunta a la que Estados Unidos se ha enfrentado en más de 200 años». Lo dicen sin rodeos: «Un número creciente de industrias chinas están en una gran rivalidad con las industrias estadounidenses de alto valor, y las ganancias de China son nuestras pérdidas. Estados Unidos no puede seguir siendo una superpotencia militar sin ser una superpotencia industrial». Esto resume la motivación para el cambio del laissez faire neoclásico, la economía del libre comercio que ha dominado las torres de marfil académicas de los departamentos económicos y las instituciones económicas internacionales hasta ahora. La dominación económica de Estados Unidos (y de Europa) se ha debilitado hasta el punto de que existe un riesgo significativo de que China gobierne globalmente dentro de una generación. Así que se han quitado los guantes.
Se acabó el concepto de libre competencia, mercados y comercio, que nunca existió realmente de todos modos. Vuelta al realismo de ganar la batalla por el poder político y económico por todos los medios necesarios. Esta es la naturaleza de la nueva geoeconomía, que presumiblemente pronto se cursará en los departamentos económicos de las universidades del Norte Global, a pesar de la oposición de la retaguardia de los profesores neoliberales neoclásicos todavía dominantes.
habitual colaborador de Sin Permiso, es un economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.Fuente:
Traducción: G. Buster
Geoeconomía, nacionalismo y comercio – Michael Roberts | Sin Permiso