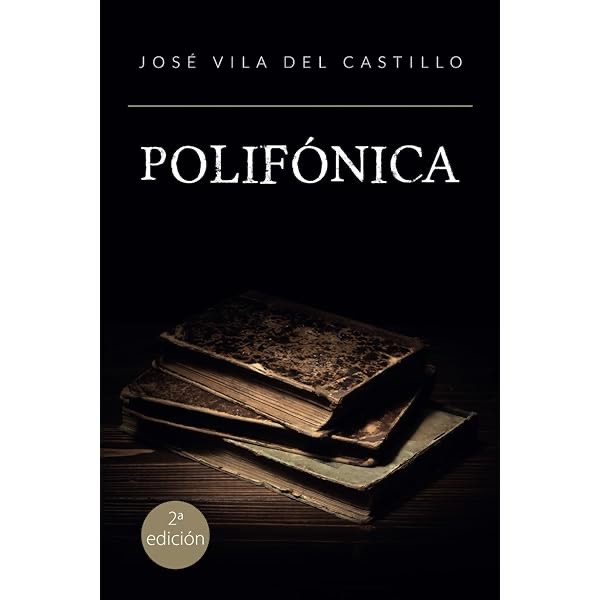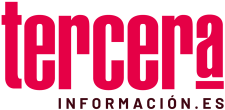Polifónica: la memoria escrita entre libros. Por José Vila del Castillo
- El escritor español José Vila del Castillo nos escribe desde Panamá, país donde reside, los detalles de “Polifónica”, su nueva novela que no deja indiferente a ningún lector. Una obra que dice que la vida privada tiene mucho que ver con la vida colectiva.

Bijao, Río Hato, Panamá. Noviembre de 2025.
Pertenezco a esa generación de españoles cuyos padres vivieron la Guerra Civil siendo niños y cuyas abuelas se quedaron, muchas de ellas, solas, convirtiéndose en la memoria de los caídos. Tardes de frío y brasero en aquella España de los sesenta, de tañer de campanas, vestidos de luto, misa diaria e inviernos blancos. Calles sin apenas automóviles, juegos de pídola, canicas y carreras de chapas. Visitar a la abuela y sus recuerdos, para que no olvidáramos de dónde veníamos. Besos con ruido y achuchones, historias de duelo, anécdotas de risa, meriendas con chocolate caliente y galletas María y partidas de parchís con mis hermanos en torno a una mesa camilla vestida de mantel y ganchillo, mientras mi madre y mis tías hablaban de sus muertos.
Después, el resto de mi infancia y mi adolescencia viviendo entre libros. La casa de mis padres era una biblioteca sin fin, con todas las paredes cubiertas de librerías donde apenas cabían media docena de cuadros y algún bibelot, vestigio del último viaje a ninguna parte. Centenares de libros, muy poca luz y un rincón bajo el dintel de una ventana en el que me sentaba a leer, ajeno al bullicio, los juegos, la voz de mi madre y la presencia de mi padre que, cada vez que yo terminaba de leer un libro, llegaba con dos o tres nuevos para que yo eligiera:
—Este, Pepe, es de un pirata que siempre vestía de negro, enamorado de la hija de su peor enemigo. Este, el de un niño que se perdió en la selva y fue criado por unos lobos; este, el de un niño príncipe en busca de respuestas…
Así nació, sin yo saberlo, la base coral de mi novela Polifónica: una necesidad íntima de ordenar una memoria familiar quebrada, enfrentada a sus propios silencios que, luego comprendí, habían marcado también a generaciones. Quería comprender cómo la historia del siglo XX español se había infiltrado en la vida privada de miles de familias. La novela no surgió como un proyecto literario planificado, sino como una exploración personal. Había historias que no encajaban, fechas que no coincidían, tensiones que nadie había explicado. El punto de partida fue esa fisura, esa sensación de que el pasado estaba incompleto y que la única forma de reconstruirlo era mediante la escritura.
Pero Polifónica estaba escrita a partir de recuerdos. No podía ser lineal. La memoria —especialmente la memoria traumática— no avanza en línea recta. Regresa, se va, se detiene, se rompe, insiste, llora. La estructura fragmentaria de la novela responde a este modo de recordar. Cada fragmento funciona como una pieza autónoma que dialoga con las demás; cada salto temporal reproduce la forma en que la conciencia recompone la vida: a saltos, con huecos, con ecos. No es un artificio estético. Es la forma natural de la experiencia humana cuando se enfrenta al dolor y al pasado. La novela adopta esa respiración, y el lector entra en ella como quien avanza por un archivo de recuerdos donde nada está completamente cerrado.
El territorio histórico de Polifónica es la España entre finales de la Guerra Civil, los primeros años del franquismo y la Segunda Guerra Mundial. Una España fracturada, empobrecida, vigilada y moralmente devastada. El país aparece no como telón de fondo, sino como fuerza determinante: condiciona el destino de los personajes, deforma sus aspiraciones, altera su libertad.
Para narrar esos años con rigor era imprescindible una documentación exhaustiva. Revisé estudios historiográficos sobre la caída de la monarquía, las elecciones municipales de 1931, la proclamación de la Segunda República, la dictadura de Primo de Rivera y las conspiraciones que condujeron al golpe militar de 1936. Y escribí sobre sus consecuencias. También investigué la posguerra inmediata: el hambre, la represión, la rivalidad intelectual por intervenir la vida cultural española, el exilio interior, los mecanismos cotidianos de control social, la pobreza de las familias, la vigilancia moral, la censura y la estabilidad laboral dependiente de los poderes fácticos.
Pero Polifónica no es una novela histórica en sentido tradicional. No sigue los grandes hechos, sino sus consecuencias domésticas. Las ideas políticas solo importan en la medida en que afectan a las vidas. La guerra aparece, sobre todo, a través de las biografías quebradas: los supervivientes. La Historia entra en la novela como una corriente subterránea: condiciona todo, como las narraciones de mi abuela y de mis padres condicionaron mi infancia.
El núcleo emocional de Polifónica es la familia del narrador. La madre, actriz de vocación y de talento, encarna la luz posible en un mundo que se apaga. El padre, marcado por su propia frustración y sus soledades, por la rigidez del entorno y por la violencia que hereda, se convierte en el eje oscuro de la novela. Los demás personajes: Don Horacio, Arcos, el inspector Herminio, Elena, todos ellos protagónicos, viven sus propios dilemas y se enfrentan, cada uno a su manera, a las circunstancias que les han venido impuestas por una historia cotidiana hostil y devastadora. Cada escena se trabajó con contención: lo suficiente para que el lector comprenda la magnitud del daño, nunca tanto como para convertirlo en espectáculo. Memoria, culpa y supervivencia, sin caer en el dramatismo o diluir el impacto moral de sus comportamientos. Trabajé durante meses, ajustando ritmo, respiración y distancia narrativa. La ambigüedad —¿es accidente?, ¿es consecuencia?, ¿es desgaste?, ¿es destino? — no busca confundir, sino reproducir la incertidumbre real de quienes crecen en entornos violentos, donde las causas nunca son simples y las culpas nunca están claramente delimitadas.
El expolio de libros y archivos durante todo el devenir de la novela forma parte central de la trama de Polifónica como uno de los ejes simbólicos y narrativos que articulan la pérdida, la memoria y la manipulación cultural que atraviesa a los personajes y a su entorno. Revisé archivos bibliográficos, fotográficos, estudios históricos y sociológicos, diarios de posguerra, memorias de sus protagonistas, documentos sobre la vida cotidiana en Madrid entre 1940 y 1950, y testimonios de personas que vivieron bajo la opresión nazi y comunista, en ciudades tomadas, en entornos donde la violencia era norma y la supervivencia recurso desesperado. Sin embargo, la novela no convierte esa documentación en exhibición. La utiliza como cimiento.
Otro elemento central es el lenguaje. Desde el principio tuve claro que la novela debía sostener un tono lírico, pero contenido. La frase larga responde a la respiración del recuerdo, no a un afán ornamental. Necesitaba un lenguaje que pudiera sostener la complejidad emocional sin caer en el sentimentalismo. La voz del narrador está cargada de memoria y de dolor, pero también de lucidez. Es una voz que observa, que reconstruye, que intenta comprender. Esa voz fue ajustándose a lo largo de múltiples reescrituras. Las decisiones sobre ritmo, puntuación y estructura buscaban un equilibrio entre densidad y claridad, entre intimidad y distancia. Es un lenguaje culto, alejado de las modas, donde el quehacer de la palabra articula narración y belleza. Verdad y vida.
El título de la novela, Polifónica, condensa esta propuesta estética y moral. No remite a la música en un sentido técnico, sino a la coexistencia simultánea de múltiples voces, capas y memorias dentro de una misma historia. La polifonía es aquí un método de lectura del pasado: entender que la vida nunca se compone de un solo relato, sino de perspectivas superpuestas, contradicciones, silencios y resonancias. Cada fragmento de la novela aporta una voz distinta; ninguna puede explicar el conjunto por sí sola. El lector es quien, al avanzar, va componiendo el acorde final. El título es, por tanto, una declaración de intenciones: la verdad nunca es una línea recta, sino un tejido donde conviven, sin anularse, lo que se dijo, lo que se calló y lo que se recuerda.
La novela es también la puerta de entrada a una trilogía. Desde el principio pensé el proyecto como un conjunto articulado por una misma pregunta moral: cómo se transmite la memoria y qué ocurre cuando lo heredado pesa más que lo vivido. Los tres libros comparten esa preocupación, pero cada uno la aborda desde un ángulo diferente. No se trata de una saga ni de una secuencia lineal; no continúa la historia de Polifónica ni amplía su trama. Más bien expande su territorio ético: la relación entre la historia íntima y la historia colectiva, el modo en que una vida queda marcada por hechos que la preceden, el esfuerzo por comprender lo que no se contó. Sin adelantar contenido, basta decir que Polifónica establece el tono y la forma: la voz, la estructura fragmentaria, la búsqueda de verdad. Los otros dos libros completan el mapa sin necesidad de repetir sus pasos.
Al terminar la escritura, comprendí que la novela no cerraba heridas, pero sí las nombraba. Ese es el gesto central de Polifónica: dar nombre a lo que se vivió, aunque duela; mirar de frente lo que se quiso olvidar; reconstruir una vida sin deformarla. La literatura, en este caso, no es evasión, sino método: una forma de buscar la verdad en medio del ruido del pasado. Y espero que les guste.