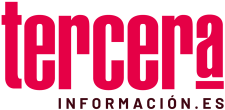“El problema de la vivienda”, de Javier Burón. Una lápida hecha de ladrillo
- Perfecto conocedor del ámbito inmobiliario, en el plano teórico pero también en el administrativo, Javier Burón no solo radiografía en este ensayo antecedentes y presente de la crisis de la vivienda, sino que incluso señala posibles soluciones.
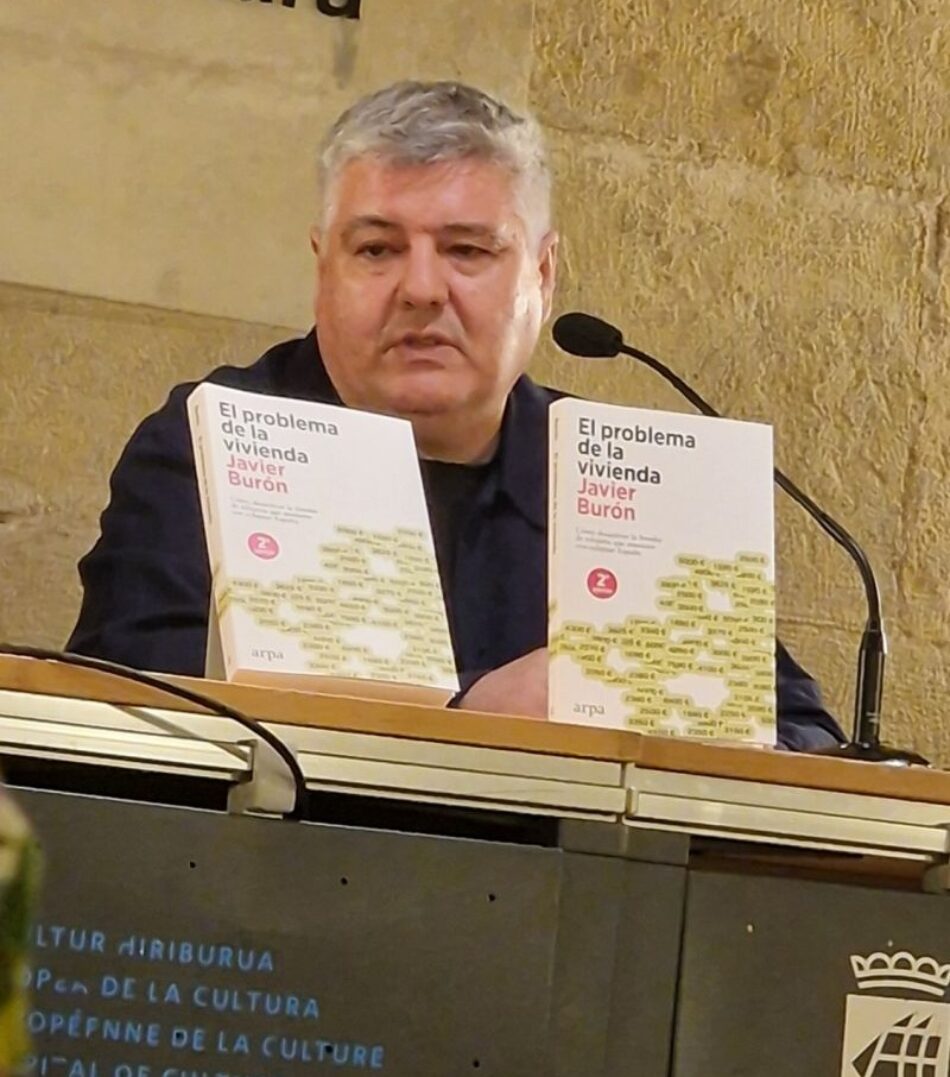
Paradójicamente son aquellos empeñados en presentar la Constitución Española bajo palio, y por lo tanto dotada de una naturaleza divina que impide ser modificada por el ser humano, quienes de manera más recurrente blasfeman sobre sus versículos, por ejemplo impidiendo históricamente que se cumpla uno de sus enunciados más trascendentes, aquel que considera un derecho consustancial a los ciudadanos obtener una vivienda digna y adecuada. Una cuestión que a lo largo de los años se ha convertido en casi irresoluble, un déficit que al mismo tiempo debilita cualquier definición del estado de bienestar que se precie y que incluso llega a interpelar a la propia legitimidad de un gobierno, ya que esa incapacidad, o desidia, para brindar un servicio esencial significa una grieta capital en su supuesta condición de ente representativo. Dada la magnitud del problema, conviene armarse de bibliografía que acometa con rigor dicha temática. Una cualidad que alumbra a este libro, “El problema de la vivienda” (Arpa Editores), y también a su autor, Javier Burón, perfecto conocedor del tema, tanto en el plano teórico como práctico, no obstante ha tomado parte en las administraciones públicas ligadas al gobierno vasco, navarro o al ayuntamiento de Barcelona. Erudición y naturaleza académica que además adereza con un punzante sentido del humor y alusiones a la cultura popular, desde el cine a la música, que dinamiza y flexibiliza una narrativa que se acerca a la incertidumbre generada alrededor de un aspecto tan esencial como supone poseer un espacio en el que poder residir sin tener que abandonar otras necesidades básicas.
Como toda situación social, su génesis y desarrollo debe ser rastreado a lo largo de la historia y de los múltiples factores que la rodean, y es que, como se encarga de afirmar el autor, estamos ante un hecho “poliédrico y multicausal”. Por eso avanzar en las páginas del libro significa también retroceder en el calendario para marchar rumbo a los orígenes de una situación que su concatenación de diferentes crisis no hace sino señalar hacia un problema estructural y que no compete en exclusividad a los estados, por mucho que la Unión Europea reniegue de una política común que sin embargo sí abandera cuando se trata de priorizar leyes que comulguen con el libre mercado. Y es que más allá de los diversos datos objetivos que ruborizan el dos por ciento de vivienda social y asequible existente en España, frente al veinte de París, el treinta de Copenhague o el sesenta de Viena, su praxis institucional además se alinea con aquellas tesis más liberales que se niegan a intervenir los precios del mercado. Una vez más la “marca España” en aspectos sociales se convierte en una lacra y lápida para las clases populares.
Al igual que otras tantas insuficiencias democráticas que hoy en día arrastramos, ésta también tiene su ascendencia en el franquismo. Aunque en este caso concreto su huella estuviera alentada por la implantación de un pensamiento colectivo, que convirtió la figura del propietario en una rúbrica casi identificativa del “movimiento” y de paso en una perfecta herramienta de control social, no son pocas las decisiones que construyeron “una grande e hipotecada” que no ha sido revertida por las sucesivas administraciones llegadas con la democracia. Leyes que garantizaban a la banca el futuro valor de venta de las viviendas situadas en suelos pendientes de urbanizar o la rápida conversión del precio limitado por el Estado en uno marcado por el mercado representan un inflacionista legado dictatorial. Una herencia que lejos de ser abolida, como en otros muchos temas, fue únicamente refundada, primero por el afán privatizador del PSOE de Felipe González, extinguiendo una herramienta válida como era el Banco Hipotecario Español y marginando a la VPO; más tarde por el “aznarismo”, que cedió todos los resortes públicos en favor de una desaforada construcción y urbanización del suelo, a un Zapatero que negó, y por lo tanto no intervino, una “burbuja” inmobiliaria que sin embargo se presentaba feroz ante los ciudadanos. Tampoco la llegada del caos económico a principios de este siglo, donde las hipotecas salvaban artificialmente los escuálidos salarios incapaces de pagar los desorbitados precios de la vivienda, ni un leonino rescate económico que podría haber sido un buen momento para exigir el control del suelo como contraprestación, han alterado sustancialmente un paradigma que solo acumula fracasos. Incluso la relativa recuperación económica en estos años solo ha mutado el apellido de la crisis, pasando de la propietaria a la rentista.
De esa forma es el acceso al alquiler quien encarna ahora la manifestación actual de un problema global donde un sustancial número de pisos toman destino hacia las manos de los turistas, estudiantes extranjeros o adquisiciones como segunda residencia, diversos protagonistas de un común escenario que margina a una población, más débil en cuanto a su poder adquisitivo, que busca una vivienda estable en un mercado adoctrinado por una dinámica cortoplazista, lo que le reporta mejores y mayores beneficios, que solo consigue encarecer la oferta. Un proceso que desprende a las ciudades de lo que debería ser su primordial vocación, la de amparar y servir de cobijo a quien mora diariamente en ella, una figura convertida hoy en habitantes de una tierra extraña que sin embargo es puesta al servicio de los pudientes visitantes. Una ecuación que traducida a los intereses particulares significa que tanto la utilización del suelo como los contratos que se firman priorizan el lujo y no la necesidad.
Pero este ensayo no es solo la radiografía de dicha situación, sino que también asume el reto de buscar soluciones. Remedios alérgicos a ser enunciados en forma de sabio oráculo o bajo cualquier integrismo ideológico, porque la realidad es lo suficientemente grave como para priorizar cualquier otra variable que no sea encontrar un camino -posible pero necesitado de muchas y duras decisiones- que primero alivie la situación actual de muchos potenciales compradores pero que no descuide la no menos trascendental implantación de bases sobre las que sostener una estructura justa con vocación de futuro. En esa necesidad de no renegar de ninguna herramienta, incluso las que puedan ser aceptables para el instante presente pero no con miras a extenderse en el tiempo, sin embargo hay varias determinaciones que se presentan como innegociables a lo largo del libro, y la primordial, y sobre la que orbitan todas las demás, supone la transformación de una política inmobiliaria en una de vivienda, un cambio que va mucho más allá de su nomenclatura y que debe renunciar al aumento de la construcción “per se” en detrimento de una reglada por las necesidades demandadas. Un contexto en el que no vender jamás a manos privadas el suelo residencial se convierte en un mantra casi tan intocable como la prioridad de aumentar el gasto público, porque es materialmente imposible alzar una política digna si el ingreso no se instala entre el uno y dos por ciento del PIB, siendo el actual destinado por el Estado entorno al 0,15. Migajas incapaces de “alimentar” de manera digna y estable las prioridades residenciales de los ciudadanos.
Junto a esos pilares inexcusables, en este ensayo se despliega toda una madeja de propuestas que picotean en los diversos ámbitos que facilita el contexto. Sin obviar que una de las lineas maestras de la resurrección de esa política de vivienda debe acentuar el aspecto público, aspirando a un stock donde un porcentaje fijo y representativo sea protegido, permanente y no desclasificable, una naturaleza que deriva irremediablemente en una bajada de precios, y asumir la necesidad de imponer restricciones legales al comportamiento del mercado, la amistad con el entorno privado no debe de ser marginado drásticamente, por eso las ayudas concedidas a los propietarios que acepten implantar precios moderados o incluso alentar, bajo una constante y meticuloso seguimiento, la colaboración con empresas dispuestas a reducir su afán lucrativo, deben ser añadidas a la lista de tareas pendientes. A fin de cuentas consiste en valerse de todos los mecanismos que existan y que nada tienen de utópicos, ya que vienen avalados por la Carta Magna, la misma que blanden quienes pretenden sacralizar la propiedad privada pero obvian, ya que igualmente está reflejada en ella, la consideración respecto a que toda riqueza debe de tener un fin social y está supeditada al interés general de la nación. Hágase pues su voluntad.
Al igual que las necesidades y las capacidades adquisitivas de la población son múltiples y volubles, la oferta residencial igualmente tiene que ser modulable en la misma proporción. Teniendo en cuenta el mayor amparo demandado por aquellas clases más desprotegidas y por consiguiente la irrenunciable constitución de un porcentaje significativo de alquileres sociales, incluso resulta favorable reformular la propia esencia de las subvenciones, abordando la conveniencia de ser otorgadas según las características particulares de cada propietario y no a la comunidad de vecinos como si de un ente indisoluble y homogéneo se tratase. Del mismo modo que ningún formato a la hora de perseguir acumular oportunidades residenciales deba ser desdeñado, incluyendo desde la por supuesto rehabilitación de edificios, una acción que incide en el respeto mediaombiental, a la adquisición por parte de los poderes públicos de edificios ya construidos o la movilización del suelo vacío o infrautilizado, la formulación de contratos debe resultar imaginativa y dúctil, integrando formatos cooperativos o de financiación compartida. No hay duda de cuál debe ser el objetivo que alcanzar, pero los caminos que dirijan hacia él pueden ser todo lo heterodoxos y diversos que la situación reclame.
Destacar la apabullante condición didáctica del libro escrito por Javier Burón no debe alejarnos de que su mayor logro consistiría, sobre todo, en su traslación al ejercicio práctico, una acción que compete, en mayor medida, a los organismos con poder legislativo. Pero incluso más allá de ese cometido, “El problema de la vivienda” es también un ensayo donde queda reflejado algo tan universal como la lucha de clases, trasladado al ámbito residencial, e incluso un llamamiento al entendimiento y empatía ante el pensamiento que caracteriza a cada generación, porque todas ellas son protagonistas de una historia a la que desde hace mucho tiempo se le ha escamoteado la posibilidad de un final feliz. El autor no disimula la dificultad que conlleva hacer frente, de una manera real y estructural, a un desastre demasiado viciado e instalado en nuestro espacio cotidiano, y su llamada es por lo tanto urgente y expansiva, conminando a “hacerlo todo y a la vez”. Las páginas de este iluminadora obra funcionan con exactitud como una brújula para conocer la naturaleza de la jungla inmobiliaria, pero sobre todo representan una guía para civilizar ese condición.
Kepa Arbizu.