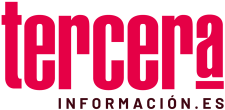71 aniversario del golpe de estado de Alfredo Stroessner en Paraguay
- El 4 de mayo de 1954, el militar golpista Alfredo Stroessner derrocó a su compañero del Partido Colorado Federico Chaves, estableciendo un dictadura militar que se extendería un tercio de siglo, pero condicionaría toda la historia reciente del país sudamericano.

El 4 de mayo de 1954, Alfredo Stroessner encabezaba un golpe de estado en Paraguay contra el presidente Federico Chaves Careaga. Un golpe urdido en el propio seno del Partido Colorado, en el poder en el país continental sudamericano, para aniquilar a la resistencia social y política que desde los años ’30 había operado en el país. Tras su éxito, el militar se establecería como dictador autocrático, manteniendo el poder hasta 1989, en un régimen de fuerte inspiración fascista.
En 1936, de la mano del general Rafael Franco y su Partido Nacional Revolucionario, la oposición había llegado a hacerse brevemente con el poder, estableciendo una agenda de reformas políticas y concesión de derechos laborales. Pero un nuevo golpe de estado perpetrado por los colorados en 1937 acabó con el breve experimento, dejando un poso de resistencia popular. La misma condujo a un breve conflicto civil en 1947, denominada ‘Guerra Civil Paraguaya’ que culminó en el establecimiento práctico de una sistema de partido único.
Para llevar a cabo su golpe, el general Alfredo Stroessner contó con el apoyo de un sector del propio Partido Colorado y el argumento fue que el presidente habría pasado por alto la investidura de comandante en jefe al realizar varios cambios en el estamento militar.
El régimen de Stroessner se benefició de la política anticomunista propugnada por los EE.UU., siendo destinatario de importantes ayudas económicas y militares, que se iniciaron en 1959. En el plano regional, la política exterior se volcó preponderantemente hacia el Brasil, en desmedro de las relaciones con la Argentina. El acercamiento hacia el Brasil se tradujo en la realización de importantes emprendimientos, entre ellos la apertura de una nueva vía de acceso al océano Atlántico.
Resistencia a la dictadura
A finales de los años ’50, el régimen militar comenzó a ser respondido por la acción de guerrillas insurgentes, principalmente liberales y febreristas (un movimiento político ligado a la figura política de Rafael Franco), que desde las zonas selváticas trataron de hacer frente a Stroessner. Las guerrillas contaron con el tímido apoyo de la Venezuela de Wolfgang Larrazábal y, tras el éxito de la Revolución Cubana, de La Habana.
Sin embargo, el apoyo militar de los Estados Unidos, unido a la dinámica de golpes de estado en Latinoamérica, acabó con las aspiraciones de la oposición por derrocar el régimen mediante la lucha armada.
Desde mediados de los años ’60, organizaciones clandestinas urbanas y estudiantes protagonizaron las movilizaciones y conatos de resistencia al régimen. Un contexto en el que el régimen trató de dar una patina de democracia, con la legalización de partidos de oposición oficial, la apertura del parlamento y una supuesta relajación de la censura en la prensa.
Sin embargo, bajo esta imagen de aparente apertura, la represión y el terror continuaban operando contra los considerados «enemigos del estado». La detención, la tortura y la desaparición de personas, principalmente miembros del Partido Comunista de Paraguay, pero también corrientes internas del Partido Colorado, como el Movimimiento Popular Colorado (MOPOCO).
Entre 1962 y 1977 fue la época de mayor esplendor del régimen, que consiguió legitimidad con la participación de algunos partidos políticos del espectro político nacional, si bien surgieron algunos conflictos, como el distanciamiento con la Iglesia Católica, algunas manifestaciones estudiantiles a fines de los años sesenta y conatos de subversión a mediados de los años setenta.
Pese a que en algún momento el país conoció de un repunte en su situación económica, la acción del régimen stronista no supo combinar crecimiento con desarrollo, ni dejar una economía equilibrada, además de constituirse en fuente de corrupción generalizada. En el plano económico, el país no logró entrar en la fase de industrialización y en los años ’80 el 42% de los hogares percibía solo el 7,3% del ingreso, frente al 7,7% que accedía al 75%. El 20% de los hogares de la escala superior recibía el 84% de los ingresos.
En el aspecto social, el índice de desocupación de la capacidad instalada era del 40 al 50% en 1984. La educación registraba un alto índice de deserción escolar, del 60%. De los que terminaban la primaria, el 40% ya no ingresaba a la secundaria y de los que llegaban a este nivel el 50% no la terminaba. Solo el 10% de los jóvenes entre los 20 y 24 años continuaba sus estudios formales.
El 40% de la población campesina no tenía acceso a servicios de salud. Si se tiene en cuenta el acceso a médicos, esta carencia llegaba al 70%. En el ámbito nacional, el Paraguay ocupaba el último lugar en provisión de servicios sanitarios en 1980.
Por otra parte, la corrupción estuvo favorecida por el alto nivel de impunidad. Fue característica del régimen el sistema prebendario basado en el clientelismo político, que permitía la sobrefacturación de precios de obras públicas, la ejecución de obras por adjudicación directa de licitaciones fraudulentas, los sobornos, el pago de salarios estatales a funcionarios inexistentes y a personas que no han prestado servicios a las instituciones, contratación de crédito exterior para construcciones de obras públicas sin aprobación parlamentaria, la evasión de divisas, los desvíos de fondos públicos, el contrabando, la usurpación de bienes públicos, la adulteración de datos oficiales, etc.
Todo termina
A finales de los años ’70, la crisis del petróleo unido a las propias fuerzas centrífugas de un régimen basado en el rentismo agroganadero y abismales diferencias socioeconómicas, comenzó a resquebrajar el poder del stronerismo. Frente a la aparente tolerancia de las fuerzas políticas tradicionales, conformadas con constituirse como oposición oficial en las décadas anteriores, se comenzaron a conformar plataformas políticas como el Acuerdo Nacional, entre liberales, febreristas y colorados opositores.
Junto a esto, la lucha armada retornó tras 20 años de aparente silencio, con la constitución de la Organización Político Militar, un movimiento guerrillero que aglutinaba a corrientes marxistas-leninistas con grupos cristianos de base. La actividad de esta insurgencia creó un clima de psicosis en el entorno del dictador, aumentando dramáticamente el nivel de represión, con sucesos como la Pascua Dolorosa de 1976 en la que miles de campesinos no ligados a ningún grupo armado fueron asaltados, detenidos o asesinados.
La década de los ’80 se caracterizó por una creciente decadencia del régimen, en una etapa de completo colapso económico que alejó cualquier perspectiva del optimismo desarrollista que había tratado de mantener la dictadura. La situación condujo a un progresivo aislacionismo del país, tradicionalmente aislacionista, que lo condujo a la total alienación de sus vecinos fronterizos.
El 3 de febrero de 1989, Stroessner fue derrocado en un golpe militar encabezado por el general Andrés Rodríguez, poniendo fin de facto a los 34 años de dominio del dictador.