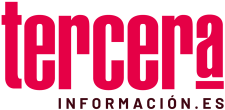Ecologistas en Acción Extremadura critica y alega al decreto Ley 23/2025, postincendios
- El texto, es un clásico decreto ómnibus que intenta aprovechar una catástrofe para hacer modificaciones legislativas que nada tiene que ver con lo acontecido.
- Piden que se separen las ayudas del texto de las modificaciones estructurales.
- En el bosque y su multifuncionalidad, está la solución y no el problema.

Ecologistas en Acción Extremadura critica que la Estrategia general del Decreto-ley es mezclar ayudas por incendios con modificaciones legales estructurales que nada tienen que ver con la urgencia de 2025. Aprovechando el contexto de catástrofe, para alterar leyes ambientales, forestales y urbanísticas de forma permanente, amparándose en la “extraordinaria y urgente necesidad”. Es un clásico caso de “decreto ómnibus”: alteran la Ley Agraria (6/2015), la LOTUS (11/2018), la Ley de Conservación de la Naturaleza (8/1998) y el Decreto 134/2019 de actuaciones forestales. Por lo que han pedido que se separen las modificaciones normativas de las ayudas por las catástrofes por incendios forestales y que las modificaciones estructurales legislativas se modifiquen por vías ordinarias, no haciendo rehenes a las ayudas a los sectores dañados por los incendios.
El decreto expone una estrategia política de motivos (párrafos sobre despoblación y abandono rural), donde se establece una ecuación falaz: “Todo lo que no se gestiona, lo acaba gestionando el fuego” (con una visión antropocentrista desfasada). Esa frase, ya usada en la narrativa anti ambiental, busca convertir al conservacionismo en culpable pasivo de los incendios, por “no dejar limpiar el monte”, cuando la realidad es que en teoría se obliga, sin que la administración haya demostrado una eficacia en la gestión y supervisión de las medidas de prevención. No fomenta ni la gestión comunitaria ni la agroecología, sino la mercantilización del territorio forestal. La “infraestructura preventiva productiva” se vende como solución, pero es una vía para flexibilizar el régimen del monte y favorecer el cambio de cultivo. Como si todos los incendios de gran tamaño hubieran sido en el norte de Cáceres, siendo todo fruto de la falta de análisis y autocrítica.
1. Concepto de “infraestructura preventiva productiva” (art. 49)
Se introduce en la Ley Agraria una figura ambigua: “Área preventiva o punto estratégico de gestión caracterizada por baja densidad de combustible, integrada por arbolado de especies forestales o agrícolas destinada a la prevención de incendios…”
Esta definición, aparentemente inocua, permite incluir cultivos agrícolas dentro del concepto de monte (al añadirse una nueva letra e, al art. 230), con el argumento de que sirven como “barreras cortafuegos productivas”. Como si los cerezos, olivos, u otros cultivos no hubieran ardido cuando en este propio decreto se incluyen indemnizaciones por quemarse estos.
De esta manera busca blanquear cambios de uso forestal bajo la apariencia de prevención. Legaliza la transformación de zonas forestales en plantaciones agroindustriales sin necesidad de autorización ambiental ordinaria. Favorece la gestión forestal preventiva y la creación de mosaicos productivos de interés agroeconómico, no ecológico como sí podrían ser el cambio de uso de especies forestales(pinos) por otras de menor altura-densidad u otra producción como alcornoques, encinas, robles, nogales… de carácter forestal que crean el citado mosaico sin añadir un riesgo más de incendios y degradación ambiental como el proveniente de la agricultura convencional.
En la exposición de motivos se vincula con el discurso del Proyecto Mosaico: recuperar el paisaje en mosaico agroforestal tradicional. Pero aquí lo pervierten: convierten el mosaico en una infraestructura rentable, no en un sistema ecológico funcional. Se pierde el sentido del mosaico como red de ecosistemas interdependientes…Es decir, se invierte el orden: el bosque deja de ser valor ecosistémico (principal víctima) y pasa a ser obstáculo-combustible(culpabilizándolo).
2. Modificaciones urbanísticas encubiertas (art. 48 LOTUS)
El Decreto elimina cualquier plazo o limitación para modificar planes urbanísticos aprobados antes de 2001. Permite modificar planeamientos obsoletos sin necesidad de adaptación a la legislación ambiental actual. Facilita la reclasificación de suelos rústicos o forestales con el pretexto de prevención o reconstrucción post-incendio. Legítima actuaciones urbanísticas en zonas sensibles, evitando revisión ambiental estratégica. En resumen: abre la puerta a urbanizar bajo el argumento de “reordenar tras los incendios”, como ya ocurrió tras los incendios de 2017 en Galicia.
3. Modificación del Decreto 134/2019 (aprovechamientos forestales).
Se reduce el control ambiental y técnico, permitiendo aprovechamientos intensivos de madera quemada, procedentes de desastres… sin informes técnicos ni supervisión de los agentes. Más si cabe cuando no puntualiza ni diferencia entre la gestión ordinaria y el resultado de un desastre. Desaparecen las garantías de trazabilidad o evaluación del daño ecológico. Se facilita la explotación rápida de madera post-incendio (por maderistas y bioenergía). Cuando los expertos en restauración forestal advierten que las talas apresuradas destruyen suelos y regeneración natural, impidiendo la resiliencia del bosque. Por lo que no se entiende la urgencia de esta modificación.
4. Relectura crítica del “mosaico”
El Decreto copia literalmente el discurso del Proyecto Mosaico, pero lo instrumentaliza:
“Recuperar el paisaje en mosaico agroforestal tradicional… con menos carga de combustible… generando territorios resilientes…” El problema es que omite el carácter ecológico del mosaico, basado en diversidad estructural y funcional. En su lugar promueve un mosaico productivo y rentista, dominado por especies de bajo valor ecológico, justificadas por su “baja combustibilidad”. Se obvia además que para que ese nuevo cultivo sea rentable, se debe a las leyes del mercado agrícola-ganadero, y es en este y en la aplicación de la PAC donde se encuentra parte del problema de la rentabilidad de los productos del medio rural. Además de otras problemáticas globales de movimientos demográficos o el hecho de que el 48% de los incendios forestales en España tenga causas agrícolas (intencionadas, accidentales o por negligencias). Hay riesgo de que el paisaje en mosaico se convierta en monocultivo disperso, no en mosaico biológico.
La regeneración natural, el papel del bosque maduro en la mitigación climática (captura de CO₂, regulación hídrica, fertilidad del suelo) y la biodiversidad como infraestructura ecológica, desaparecen del discurso. En lugar de hablar de “bosques funcionales”, se impone una visión de “territorio utilizable”, donde la economía rural, se coloca por encima de los equilibrios ecológicos, y a la larga lo antiecológico siempre es antieconómico.
5. Se modifica igualmente la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura que nada tiene que ver con la casuística provocada por los incendios, potenciando y facilitando la ganadería intensiva, que es precisamente una de las causas por la que cada vez hay menos ganado en extensivo en el medio rural y por ende del susodicho control del combustible herbáceo-matorral xerial.
6. Sobre la modificación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. De igual manera tampoco se entiende la inclusión en este decreto de este artículo de modificación de la ley 8/98 como si fuera objeto de urgencia por incendios sino más bien se busca una justificación que huye del debate sectorial sosegado sobre la gestión de los espacios naturales protegidos de Extremadura. La eliminación de las zonas ZIR de la ley 8/98 se aduce a una doble protección o gestión cuando otras comunidades cercanas como Andalucía tienen extendida esa doble designación a la mayoría de sus espacios naturales. No se entiende por qué se quiere eliminar la planificación ordenada de los usos de los PORN y PRUG de forma coincidente.
Así, el Decreto-ley 23/2025 instrumentaliza la emergencia post incendios para introducir tres regresiones graves:
*Pérdida de control ambiental previo (sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables).
*Reapertura de planes urbanísticos antiguos sin actualización ambiental.
*Redefinición del monte como espacio productivo mixto agrícola, que erosiona la frontera legal entre el uso forestal y agrícola.
En definitiva, se usa para diluir garantías ambientales, acelerar cambios de uso encubiertos y deslegitimar la función ecológica del bosque y los múltiples usos que tienen. Lo hace, sin un análisis pormenorizado de cada uno de los grandes incendios forestales (GIF) en la región (causas, origen, evaluación de lo acontecidos, propuestas de mejoras, autocríticas y conclusiones), constituye una vulneración indirecta del principio de no regresión ambiental y de participación ambiental (Convenio de Aarhus) al no haber sido fruto de un debate crítico, sin tener los datos completos y adecuados de lo acontecido en los diferentes consejos sectoriales.
Estas modificaciones no son la respuesta ni van a ser la solución a la complejidad de los incendios forestales en la comunidad extremeña porque no parten de un análisis pormenorizado de los acontecido. Por lo que sería necesario la separación de este decreto de ayudas a los afectados, de lo que serían modificaciones normativas que debieran ser realizadas desde el análisis, la evaluación, la autocrítica, la planificación y el debate sectorial sosegado.