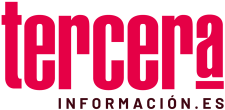Ecologistas rechaza la consulta de la CNMC sobre la transformación urbanística del suelo para viviendas en España
- «El problema de esta consulta es que la incoherencia entre el supuesto objetivo del análisis o investigación y su aproximación conceptual, provoca una lectura ideológica en refuerzo de los tópicos neoliberales respecto a la crisis habitacional.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha iniciado un estudio sobre la regulación que afecta a la transformación urbanística del suelo para mejorar la disponibilidad de vivienda, en el marco del cual ha lanzado una consulta pública consistente en un cuestionario en el que se repasan los posibles obstáculos o disfunciones de los procesos de transformación del suelo (expresión eufemística para urbanización, es decir, transformación de suelo rústico en urbanizado) para su disponibilidad para la edificación de vivienda nueva en nuestro país.
La Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción Madrid ha valorado que la consulta parte del supuesto de la existencia de un mercado de la vivienda único y homogéneo, sin embargo, si se reconoce la existencia (constitucional) del derecho a la vivienda -algo que el documento no menciona- se evidencia que se trata de un sector mucho más complejo y diverso, puesto que la vivienda es, al mismo tiempo, una necesidad básica, y un sector de actividad económica y negocio, y por lo tanto no existe un mercado de la vivienda, sino diversos espacios paralelos de gestión de esta necesidad. De forma análoga no se puede hablar de un mercado de la educación o un mercado de la salud, sino de un sector básico de la gestión pública dirigido a garantizar la satisfacción de la demanda social de esos servicios -al margen de las reglas de la oferta y demanda capitalista o mercantil- y, al mismo tiempo, de un mercado privado de esos mismos bienes dirigido a una parte de la sociedad que dispone de suficientes recursos económicos.
Como efecto de esa primera confusión, se difumina el contorno del problema abordado: ¿Se trata de una escasez o demanda insatisfecha de vivienda libre, o de un déficit estructural y permanente de vivienda asequible y en alquiler? ¿la cuestión de la disponibilidad de vivienda social, fundamentalmente en régimen de alquiler a precios tasados o limitados, puede considerarse un fenómeno idéntico a la disponibilidad de vivienda en el mercado libre? Y, en consecuencia, la gestión urbanística y del suelo asociada a cada una de esas diferentes actividades ¿debe ser analizada bajo un prisma único?
Es evidente que el clamor social, o, en lenguaje también periodístico, la emergencia habitacional -y, por lo tanto, la cuestión que debería preocupar y ocupar prioritariamente a las administraciones públicas- no corresponde al primer fenómeno, sino al segundo.
Es decir, falla el supuesto mismo inicial del estudio y la consulta pública.
Además, cono se ha dicho, la consulta suscita la duda sobre si la CNMC cuenta con datos relativos a las necesidades y dificultades existentes para la producción de nueva vivienda social (es decir, en el ámbito de las políticas públicas), por una parte, y/o sobre las necesidades y dificultades para la producción de nueva vivienda libre (en el ámbito del mercado capitalista).
El suelo como cuello de botella
En ambos casos señalamos el carácter ‘nuevo’ de las viviendas dado el enfoque del estudio sobre la transformación del suelo como única cuestión estratégica condicionante, lo que supone optar por la producción de un parque residencial nuevo, aun cuando es evidente que los déficits habitacionales no se resuelven únicamente construyendo vivienda nueva sino también rehabilitando y poniendo en uso viviendas vacías y construyendo vivienda en suelo ya urbanizado con usos inadecuados u obsoletos (por ejemplo, muchas grandes instalaciones de instituciones como el ejército o la iglesia, cuyo destino actual es normalmente especulativo, recalificación mediante). Además de estableciendo controles de precios sobre la vivienda ya en el mercado, dirigidos a facilitar el acceso a la población de menores ingresos; con políticas contra la conversión de viviendas en pisos turísticos, contra el acaparamiento de la oferta por fondos de inversión, etc.
Tampoco sabemos qué datos maneja la CNMC en cuanto a la falta o escasez de suelo como posible cuello de botella en ambos casos (tanto en la oferta de vivienda social como de vivienda libre), si es que maneja datos, pero resulta llamativo que en el cuestionario sólo se contemple como posible problema la falta de agilidad en el proceso de transformación urbanística del suelo.
La consulta parte así de varios supuestos implícitos y discutibles:
i. Por una parte, que existe una reserva ilimitada de suelo ‘transformable’ (urbanizable), cuyo único problema es que sea transformado de forma ágil o rápida.
ii. Que la dotación de vivienda pública en alquiler social vaya a mejorar significativamente por unos procesos más acelerados de ‘transformación’ del suelo, por ejemplo, en las periferias urbanas de los núcleos donde por una parte existe mayor demanda social, y por otra, los precios de la vivienda son más elevados.
Ninguno de esos supuestos es válido. Por una parte, la depredación del entorno de las principales áreas metropolitanas del país, donde se concentra y agudiza la crisis habitacional, mediante la expansión ilimitada de la suburbanización, constituye un fenómeno insostenible tanto medioambiental como funcionalmente y en términos de justicia espacial y equilibrio territorial. Y, por otra, la mayor parte de la vivienda nueva que se realiza en los nuevos suelos urbanizados en esos entornos va dirigida o bien al mercado libre, o bien al de la vivienda ‘con algún tipo de protección’ (expresión legal), que, como es sabido -y no hay espacio para desarrollar en estas breves notas- no resuelve ni pretende resolver la demanda estructural insatisfecha que no puede acceder a ninguno de esos submercados.
Agilización o desregulación
En el contexto de la consulta habría una cuestión evidente como la opinión de los ‘agentes’ sobre si la actual regulación de los procesos de transformación del suelo garantiza correctamente tanto la preservación de los valores medioambientales como del interés general, por ejemplo, a través de la participación ciudadana. Pero la consulta no pregunta sobre esto.
Más bien se deduce del cuestionario que esos principios (sostenibilidad, participación ciudadana) forman parte de los escollos a eliminar, por ejemplo, en lo relativo a la regulación del suelo o a la tramitación de los instrumentos de planeamiento2, como refleja la referencia negativa y tópica a los informes sectoriales, a los que dedica un capítulo completo del cuestionario. Llama especialmente la atención el cuestionamiento que se sugiere del mecanismo de calificación del suelo, por la posibilidad de su influencia ‘desfavorable en la agilidad del proceso de transformación urbanística’ (pregunta nº 16), y su posible sustitución por instrumentos más ágiles como ‘impuestos, subvenciones u otros’ (pregunta nº 18). Un enfoque tan confuso como sospechoso de favorecer la arbitrariedad o mercantilismo en la regulación del uso del suelo.
Todo el cuestionario destila la misma ideología desregulatoria, maquillada como ‘agilización’, a la que vienen acostumbrándonos algunas administraciones regionales y locales, entre ellas particularmente las madrileñas.
Una ideología que venera la actividad urbanizadora con independencia de su impacto en el territorio y la sociedad y al margen de todo esquema territorial coherente, solo por su interés como generador de beneficios tanto para sus promotores como para un capital financiero especulador que encuentra cada vez más un refugio seguro y rentable en el ladrillo, es decir, en el sector inmobiliario. Un fenómeno que requiere para su rodaje engrasado de la necesaria complicidad institucional, a costa de que las administraciones renuncien a ejercer sus funciones constitucionales y legales.
Conclusión
En síntesis, aun sin pretender que la consulta pusiese el dedo en la llaga de los aspectos de fondo que afectan al sector residencial y en general inmobiliario (financiarización, especulación, etc.), el problema de esta consulta es que la incoherencia entre el supuesto objetivo del análisis o investigación (crisis habitacional) y su aproximación conceptual (relajación normativa de los procesos de urbanización), provoca una lectura ideológica en refuerzo de los tópicos neoliberales respecto a la crisis habitacional, que, en lugar de abordar la raíz de esta, persigue legitimar el descontrol público de la actividad de los agentes inmobiliarios y financieros sobre el territorio.